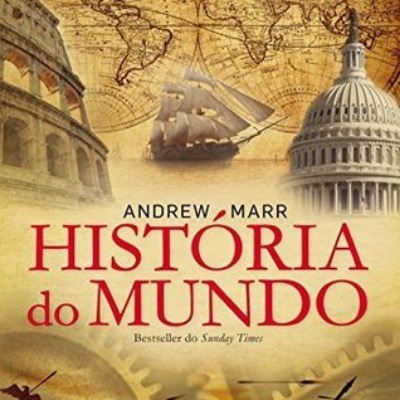Escribir una historia del mundo es algo ridículo. La cantidad de información es demasiada como para que nadie pueda absorberla, la documentación no tiene límites y la probabilidad de error es enorme. La única razón para hacerlo, y para leer el producto, es que no tener una panorámica de la historia del mundo es algo todavía más ridículo. Mirar atrás puede mejorar nuestra capacidad de mirar alrededor. Cuanto mejor entendamos cómo los gobernantes llegan a perder el sentido de la realidad, o por qué las revoluciones producen dictadores en muchas más ocasiones que felicidad, o por qué algunas partes del mundo son más ricas que otras, más fácil nos será entender nuestra época. Lo extenso del tema, por supuesto, lo convierte en una empresa arriesgada: aburridas abstracciones, por una parte, y un galimatías confuso de historias apasionantes, por otra.
¿Progreso? Sí, pero no en todo
Gracias a nuestra habilidad para entender y transformar el mundo que nos rodea, los humanos hemos visto cómo aumentaba nuestra pericia y capacidad de pensamiento, lo que condujo, a su vez, a un crecimiento de nuestro número y poder. Ahora entendemos bastante bien cómo surgió la vida en nuestro Planeta, así como la estructura de lo que nos rodea y el lugar que nuestro Planeta ocupa en el cosmos. Estamos incluso empezando a explorar nuestra propia autoconsciencia, esa brillante estrella en el «despertar del mundo», como lo ha expresado un filósofo. Hoy nuestra población probablemente sea excesiva como para que el Planeta pueda soportarla durante mucho tiempo —aunque eso depende de cómo escojamos vivir—, pero nuestras capacidades tecnológicas nos dan una oportunidad de salir de ésta, de la misma forma en que ya sobrevivimos a otros desafíos. Por otra parte, esta brillantez técnica y científica no ha sido igualada en el ámbito político, donde no hay gran cosa que pudiera hacernos sentir orgullosos.
Imaginemos que pudiésemos traer a nuestros tiempos a una campesina de los tiempos de Jesús o a un guerrero azteca, y hablar con ellos. Si les enseñásemos nuestro teléfono móvil e intentásemos explicarles cómo funciona —supongamos que supiéramos hacerlo— no habría manera de que nos entendieran. Primero habría que explicarles una multitud de conceptos desconocidos, prácticamente la misma cantidad de información que habría en un libro de historia. Pero, si quisiéramos explicarles quién era Stalin, o qué es la corrupción política, o las luchas entre dictadores y sus pueblos en el mundo árabe en nuestros días, nos entenderían de inmediato. Hemos avanzado. La mayoría de lugares es ahora mucho menos violenta que las sociedades anteriores. El mundo que tenemos, con las Naciones Unidas, está infectado de pobreza y lleno de guerras, pero es un mundo mejor que el de los imperios que competían entre sí. No obstante, cuando hablamos de nuestros deseos, nuestra ira, nuestra relación con el poder, vemos que no se ha producido nada parecido a lo que hemos visto acontecer con nuestra cultura técnica y científica. Cuanto más sabemos de nuestra historia como cazadores-recolectores y agricultores y sobre la vertiginosa aceleración del comercio mundial y la industria que nos han llevado a los tiempos modernos, menos misterioso parece el mundo de hoy.
Una historia general llena de particulares
Entretanto, la historia sigue cambiando. Ésta ha sido una época genial para mejorar en el campo de la historia, con trabajo nuevo y detallado en una enorme serie de campos saliendo de la imprenta cada año, desde historias del dinero a reinos europeos olvidados, comparaciones entre los imperios romano y chino, y nuevas perspectivas acerca de Stalin y la II Guerra Mundial. Nadie podría leerlo todo, pero una historia del mundo se alimenta de años de lecturas frenéticas en muchas áreas distintas. En mi caso, además, mi carrera televisiva ha cambiado ciertamente el enfoque. La televisión insiste siempre en concentrarse en una persona haciendo o diciendo esto en este instante y con tal o cual resultado; siente horror ante la abstracción. Quiere personajes, fechas, acciones. El resultado es un ejemplo de un tipo de historia que ahora mismo está muy poco en boga, a saber, la escuela del «gran hombre/gran mujer», si bien es cierto que modulada en función de acontecimientos medioambientales, económicos y sociales.
En la historia no hay fuerzas abstractas. Todo lo que lleva al cambio es natural. En ocasiones, no es humano; las transformaciones climáticas, volcanes, enfermedades, corrientes, vientos y la distribución de animales y plantas son quienes han dado a la Humanidad la forma que conocemos. Pero la mayor parte de la historia humana es fruto de las decisiones y el músculo humano. Es decir, la han hecho personas individuales, actuando dentro de sus sociedades. Algunos han tenido mucho mayor impacto que otros, y por eso son «grandes». Puesto que vivimos en una cultura democrática algo histérica que habla mucho de la igualdad para evitar abordar las enormes brechas de poder y riqueza, hay un cierto malestar en torno a esto. ¿Acaso la historia de los pequeños cambios en las prácticas domésticas de las familias campesinas o el papel de las mujeres en las redes mercantiles modernas no son más reales que lo que hicieron emperadores e inventores?
Unos son más iguales que otros
Resumiendo, no lo son. La historia es cambio, y tiene sentido concentrarse en los principales agentes de éste. Sí, todos somos iguales en lo que respecta a nuestra dignidad y valor potencial. Sí, muchos de nosotros vivimos nuestras vidas en aquellos períodos tranquilos de los que hablaba. Sí, todos tendríamos que ser iguales ante la Ley.
Pero sugerir que por ello las historias o logros de todos tienen el mismo valor y el mismo interés es ridículo. El campesino de Borgoña que apacentaba bueyes, alimentaba a su familia, vivió de manera intachable y murió dejando a su pueblo de luto a la edad de 42 años no es una figura histórica a la altura de Carlos V o Siddhartha, el Buda. Es interesante leer acerca de los marineros de la Europa costera que encontraron nuevos caladeros y fueron haciendo mejoras pequeñas pero útiles en sus navíos según iban alejándose más y más en pos del bacalao. Cristóbal Colón usó el conocimiento que ellos acumularon. Mas, como vida individual, la de Colón es más importante.
Los «grandes» pueblos están firmemente anclados a sus sociedades y tiempos, lo que les da un abanico limitado de acciones y reflexiones posibles. Aparte de los líderes religiosos, es casi imposible encontrar un personaje histórico del que se pueda decir de manera inequívoca que sin él —o ella— esto o aquello no habría sucedido nunca. James Watt no podría haber inventado su máquina de vapor cien años antes o si hubiera estado viviendo en Siberia; sus logros están a hombros de los muchos otros inventores, mecánicos, pedagogos y comerciantes. Estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Si no hubiese inventado el condensador separado, otra persona lo habría hecho. Lo cierto es que inventó aquel nuevo tipo de máquina de vapor. Y los cómos y porqués del momento son importantes. Los pueblos de las estepas de Mongolia, empujados por el hambre y dándose cuenta del arma importantísima que eran sus caballos, habrían atacado, en cualquier caso, a las sociedades asentadas de sus inmediaciones, y de hecho lo hacían a menudo, pero, si Gengis Kan no hubiese unificado a los clanes enemigos y no se hubiese convertido en el líder inspirador y despiadado que fue, la historia de gran parte de Asia habría sido distinta.
Élites cabronas
Así, pues, una historia del mundo es, de manera inevitable, una historia elitista, ya que quienes tenían el poder, el dinero o el tiempo libre para cambiar la sociedad venían frecuentemente de las clases privilegiadas. A veces esto se traduce por «reyes y reinas». Sólo un miembro de la privilegiada familia de los mughales podría haber sido emperador cuando lo fue Aurangzeb. Pero el hecho de que fuese él y no uno de sus hermanos quien lo hizo tuvo consecuencias importantes, ya que era un integrista religioso que arruinó la India de los mughales y abrió sin darse cuenta la puerta a los británicos. Cleopatra era un miembro de pura sangre de la casa real griega de Egipto —no es que fueran muy puros—, pero el hecho de que fuese ella y no su hermano quien gobernó al mismo tiempo que Julio César y Marco Antonio tuvo consecuencias para el mundo clásico.
Más adelante, cuando sociedades más cultivadas nos proporcionan un elenco de personajes más variado, el contexto de clase de los hacedores del cambio se amplía también. Pero los grandes hombres y las grandes mujeres son los que tienen la inteligencia, la valentía o la suerte de conseguir cambios que otros no consiguen. Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, es más importante que los físicos inteligentísimos de su tiempo que nunca estuvieron en Los Álamos. Hitler era un vagabundo de clase media baja que se convirtió en un brillante demagogo. Alemania sin Hitler habría sido distinta, y su historia es mucho más importante que la de los muchos predicadores de cervecería cuyos partidos se debilitaron y desaparecieron. Así, pues, espero que quede claro que cuando digo que esta forma de contar la historia se basa en el principio del «gran Hombre», no estoy diciendo que nadie se sustraiga a la concurrencia de su momento y su lugar, el momento social que los refuerza o los hace desaparecer. Tampoco uso la palabra «gran» en un modo que sugiera admiración moral. Algunos de los más grandes Hombres también fueron grandes cabrones.
Historia, curiosidades y números
Según avanza esta historia, resulta posible disfrutar de la maraña de pequeñas curiosidades que arrojan luz sobre las cosas, tomado todo de verdaderos historiadores. En un libro reciente sobre Italia vemos que, cuando empezó el proceso de unificación de ese país, en 1861, tan sólo el 2.5% de los italianos hablaban lo que hoy reconoceríamos como italiano.[1] En otro leemos que los burócratas chinos de los siglos XV y XVI tenían que memorizar 431.286 caracteres distintos.[2] Lo primero nos hace ver la dificultad de Italia para convertirse en una nación moderna. Lo segundo nos recuerda por qué a China le llevó tanto tiempo desarrollar una amplia clase media alfabetizada. Si el chino hubiese usado un alfabeto de veintitantas letras fonéticas, la historia de China habría sido muy distinta.
El rumbo de la historia humana puede contarse a través de cifras; el número creciente de personas en el Planeta, de algunos miles de parejas en nuestro último momento de casi extinción al salto de nuestros días a los siete mil millones —y los nueve mil millones pronto—. Si ponemos estas cifras en una gráfica en la que el tiempo es la horizontal, entonces, la historia no sería más que un simple y drástico acelerón.
Al principio, había kilómetros y kilómetros de llanuras de tiempo en las que la población humana apenas aumentaba. Hay hasta 70 mil años de grupos familiares de cazadores-recolectores extendiéndose lentamente a partir de África. Diez mil años de la invención de la agricultura, desarrollo de sociedades tribales y pequeños pueblos en los que la curva de población tan sólo empieza a levantarse tímidamente.
De las cavernas a la civilización
A continuación, llega el inicio de las civilizaciones, hace unos cinco mil 500 años, con el siguiente gran invento tras la agricultura, la escritura. Y, después, el resto de la historia humana, con el comercio y la Revolución Industrial como protagonistas. En nuestros tiempos, la línea de población se dispara hacia arriba, gracias al agua más limpia y a la medicina, principalmente. ¿Por qué se da esta aceleración? ¿Por qué ese desarrollo tan lento seguido de una población disparada? Se debe a la capacidad de cambiar el resto del mundo natural que tiene el Homo sapiens sapiens —vaya un nombre arrogante, no un «sabio», sino dos—. Otras criaturas se adaptan a su entorno, cambiando sus características y comportamiento, lo que les da un nicho biológico en el que sobrevivir e incluso prosperar. Pueden cambiar su entorno mediante el mero hecho de vivir en él, como puede atestiguar cualquiera que haya visto termiteros u observado el impacto de los castores en un río. Toda vida cambia el mundo, que se encuentra en un estado de flujo constante.
Los humanos, no obstante, con su capacidad mental y de comunicación superior, han llevado esta habilidad para cambiar el mundo a otro nivel. Hemos cazado y llevado a la extinción a otros mamíferos. Hemos criado y cambiado a algunos animales hasta hacerlos irreconocibles —fijémonos, por ejemplo, en los ancestros de la vaca moderna, o del Highland terrier—. Lo mismo hemos hecho con las plantas, convirtiendo una mazorca de maíz, un trozo de almidón del tamaño de un dedo, en un barrilete lleno de alimento. Esto nos ha proporcionado un excedente de energía al que ningún simple depredador podría aspirar. Usándolo hemos evolucionado de grupos familiares a tribus, pueblos, ciudades y naciones, lo que nos ha permitido cambiar todavía mucho más nuestro entorno. Hemos cambiado el curso de ríos y excavado el manto mineral del Planeta, extrayendo carbón, petróleo y gas para obtener más energía, explotando reservas vegetales milenarias que vivieron y murieron mucho antes de nuestra llegada. En tiempos muy recientes hemos conseguido desarrollar medicamentos y tecnologías que han prolongado muchísimo nuestra esperanza de vida.
Roma no se hizo en un día
Una vez más, nada de esto se debe a fuerzas impersonales, sino a los actos acumulados de millones de seres humanos trabajando a favor de sus intereses inmediatos, como esas diminutas criaturas que forman enormes arrecifes de coral. La única diferencia es que tenemos autoconciencia, y que, por lo tanto, somos capaces de ir comentando lo que hacemos. Un estudio sobre la historia humana concluye simplemente: «Lo que hace avanzar la historia es la ambición humana de cambiar la propia condición, en consonancia con sus expectativas».[1]
Una mejor raíz que mordisquear, una cabra más gorda, ponerse a salvo de los atacantes en los árboles, una canción más animada, una historia más interesante, un nuevo sabor, más hijos que cuiden de uno en la vejez, una forma de eludir al recaudador de impuestos, un reloj, un rodillo, una bicicleta, un billete de avión para que nos dé el sol; todas estas son las pequeñas tentaciones y acicates que nos hacen avanzar hasta que el siguiente líder de cualquier tipo da el siguiente paso. No hay pruebas de que nuestros instintos biológicos hayan cambiado durante el período que cubre esta historia. Tan sólo ha habido pequeños cambios evolutivos. La forma en la que encajan nuestros dientes superiores e inferiores ha ido cambiando según evolucionaba nuestra dieta; la sobremordida debida a una mayor masticación de cereales llegó bastante más tarde. Los grupos humanos que criaban vacas para beber su leche desarrollaron sistemas digestivos que les permitían hacerlo, algo que no sucedió con los asiáticos, que no consumían este producto. Las diferentes poblaciones humanas que se disgregaron a partir de África en diferentes direcciones y que acabaron asentándose en lugares fértiles quedaron separadas entre sí. Desarrollaron diferencias visibles: color de piel, forma de los ojos y variaciones sutiles en la estructura de la cabeza que producirían suspicacias mutuas una vez que la distancia geográfica desapareciese de nuevo. Pero, en nuestra talla y fuerza aproximada, nuestra capacidad de imaginar, razonar, comunicarnos, usar las manos con delicadeza, planificar y sudar, seguimos siendo iguales. Sabemos más, pero no nos hemos hecho más listos.
Sobre hombros de abuelos y tatarabuelos
Si no nos hemos hecho más inteligentes, entonces, ¿cómo nos hemos multiplicado tantas veces y hemos tenido frecuentemente éxito en mejorar nuestras vidas materiales? La respuesta es que el Hombre es una criatura colaborativa y con capacidad de aprendizaje, que recopila la labor y los éxitos del pasado y construye sobre ellos. No estamos sobre los hombros de gigantes, sino sobre los hombros de nuestros abuelos y nuestros tataratatarabuelos. Esto quedó demostrado por un investigador muy inteligente que trató de construir una tostadora de pan desde cero. Era casi imposible. Primero era necesario tener en cuenta la historia de la exploración petrolífera, la fabricación del plástico y después la especialización industrial que siguió.
Si la guerra, las catástrofes naturales o la hambruna no lo interrumpen, este proceso produce necesariamente una aceleración en el crecimiento de la población humana. La escritura se inventó en Mesopotamia y, de manera independiente, también en China, América y la India. Pero, una vez que empezó a desplazarse por el Mediterráneo, se adaptó y avanzó rápidamente. No tuvo que ser reinventada por los franceses, los otomanos o los daneses. La agricultura se inventó hasta en siete ocasiones en diferentes partes del mundo entre hace doce y cinco mil años, pero, como se ha señalado, la máquina de vapor no tuvo que ser inventada siete veces para extenderse a todo el mundo.[1]
Hay otra consecuencia de todo esto, que podría hacer que nos encogiésemos de hombros. La agricultura fue creada por millones de personas aprendiendo por su cuenta acerca de las formas de las gramíneas, cómo cuidarlas, por dónde hacer circular el agua, etcétera. Fue un cambio que se encarnó en la experiencia de la familia humana y, por lo tanto, un cambio cauteloso, incluso si sus consecuencias fueron providenciales e inesperadas. La Revolución Industrial fue diferente. La energía de vapor necesitaba mineros y trabajadores metalúrgicos, abogados y financiadores, pero muy poca gente que viajase en trenes o llevase las prendas que las máquinas a vapor producían necesitaba entender la tecnología. La especialización supone, sobre todo, que los avances ya no forman parte de nuestras vidas individuales; la mayoría de nosotros sólo necesita creer en ellos y aceptarlos. Según la civilización humana va ganando en complejidad, los individuos necesariamente entienden menos cómo funciona de verdad. La capacidad personal de la mayoría de nosotros para influir en el curso de nuestra sociedad —que nunca fue mucha— parece desaparecer por completo. De los miles de millones de nosotros que dependemos de la tecnología digital o la medicina moderna, muy pocos tienen la menor idea de cómo funcionan. A nivel individual, no tenemos prácticamente ningún control sobre nada. Ésa es la razón por la cual la política, nuestra única y endeble palanca, sigue revistiendo tanta importancia.
¿Echando a perder se aprende?
La historia también son los baches y retrocesos que se dan cuando más personas, usando más energía, construyen sociedades mayores. A lo largo de todo el principio de la Historia, muchos de estos retrocesos venían dados por la naturaleza: erupciones volcánicas, a veces lo suficientemente grandes para destruir cultivos e incluso ecosistemas, cambios en el clima capaces de destruir culturas humanas enteras; y eventos menores, como inundaciones, terremotos y ríos que cambian de curso. Gran parte de la religión humana temprana es un intento preocupado y confuso de pedir a la lluvia que siguiera cayendo y al suelo que dejara de temblar. La historia se vuelve más interesante en cuanto los humanos son capaces de hacer algo más que simplemente reaccionar, y pasan a construir diques, regar o desplazarse.
Más tarde, el desarrollo humano podía verse todavía atribuido a catástrofes naturales, pero los culpables más probables eran los propios humanos. Una vez que nos asentamos es fácil que acabemos siendo víctimas de nuestra propia pereza e ignorancia, y acabemos exterminando especies animales útiles o deforestando el suelo para practicar la agricultura, con la consiguiente erosión. Los habitantes de la Isla de Pascua cometieron este error, pero lo mismo les sucedió a los griegos de la Antigüedad y a los japoneses, que encontraron, pese a todo, la manera de superar el problema. Cuando comerciamos en áreas extensas dispersamos enfermedades contra las que algunos cuerpos están más preparados que otros. Esto retrasó el desarrollo humano en el mundo romano y chino. Tuvo consecuencias todavía más formidables cuando, tras trece mil años de separación, los pueblos de Europa llegaron a las Américas.
Guerra, guerra, sin tregua…
Está también la sombría reflexión del poeta caribeño Derek Walcott, que citamos al principio, que pensaba que la historia era aburrimiento interrumpido por la guerra. Lo cierto es que ha habido muchas guerras. Investigaciones recientes muestran que las sociedades de cazadores-recolectores primitivas eran frenéticamente belicosas: reinos e imperios sólo aportaron más soldados y mejores armas y, con ellas, guerras mayores.
La guerra tiene, a menudo, un efecto ambiguo. Es algo horrible, obviamente. Pero el conflicto también impulsa nuevos inventos, hace a la gente reflexionar en mayor profundidad acerca de sus sociedades y, al destruir algunos dominios, permite la emergencia de otros. La adversidad fortalece a los supervivientes. La desaparición de los peces o venados fáciles de capturar nos obliga a desarrollar nuevas formas de pescar o cazar y, al obligar a los pueblos a aunar sus fuerzas, también los pone sobre el camino de la creación de Estados. Las plagas despueblan regiones, pero también pueden, como en Europa en el siglo XV, liberar a los supervivientes para permitirles llevar vidas diferentes y más amenas. Las guerras traen consigo el terror y la destrucción, pero también nuevas tecnologías, idiomas e ideas.
Entre tantas aseveraciones audaces, merece la pena recordar que la historia no es más que los fragmentos supervivientes de un relato mucho más extenso que queda soterrado. Algunos de los momentos más maravillosos de avance les han sucedido a Hombres —y en lugares— acerca de los cuales no tenemos casi la menor idea. ¿Quién fue el primero en darse cuenta de que se podía hacer que un garabato simbolizase un sonido, parte de una palabra, más allá de representar un objeto en miniatura? ¿Quién entendió por primera vez que se podía leer sin decir las palabras en alto? ¿Quién fermentó cereales por primera vez y se bebió el brebaje resultante? Desde el sur de China hasta Arabia, los suelos húmedos y los desiertos cambiantes han ocultado civilizaciones que alguna vez fueron poderosas y que acabaron cayendo por razones que quizás nunca entenderemos.
Docta ignorancia
Hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos por qué los grandes palacios de la Edad del Bronce griega acabaron desiertos y cómo aquel pueblo olvidó el arte de la escritura. En la mayor parte de casos, contamos tan sólo con los restos accidentales, las cosas que no se pudrieron o que, de alguna forma, sobrevivieron a la erosión del tiempo. En la mayor parte de sitios, los edificios de madera y tierra, los tejidos multicolores, idiomas, pinturas, canciones, música e historias han desaparecido para siempre. Las culturas que trabajaban principalmente la madera y la lana y que transmitían a través de canciones e historias son las más difíciles de recuperar.
Cualquier historia del mundo será, pues, desproporcionada. Las infinitas sabanas de la prehistoria y los períodos de estabilidad social y tranquilidad serán resumidos en uno o dos párrafos. Las convulsiones que tuvieron lugar durante algunas décadas en pequeños lugares, como es el caso en Grecia alrededor del 400-300 a. C. o de Europa alrededor del 1500, serán examinadas con todo lujo de detalles. El cambio va en aumento, pero a veces también es discontinuo y repentino. Se pueden buscar las condiciones para una ruptura revolucionaria en siglos o décadas anteriores, pero el núcleo de la Historia sigue siendo el momento de avance definitivo.
No obstante, detengámonos y admiremos al 99% los héroes olvidados de los años más tranquilos, ocupados con la dura tarea de salir adelante, continuar, sobrevivir: el campesino detrás de sus bueyes o los agricultores que trabajaban para alimentar a sus familias, quienes pagaban impuestos y conseguían librarse de los saqueadores mongoles o de ser reclutados por Napoleón; las mujeres que trabajaban, daban a luz y enseñaban en 10 mil pueblos ya desaparecidos. Una historia del mundo versa sobre los grandes hacedores de cambios y sus tiempos, mas todo sucede rodeado del resto de nosotros, que mantuvimos el espectáculo en marcha. Vasili Grossman, el gran novelista ruso de la era soviética, escribió en Vida y destino:
El Hombre no entiende que las ciudades construidas por él no son parte integrante de la naturaleza. Si quiere defender su cultura de los lobos, de las tormentas de nieve o de las malas hierbas no puede permitirse soltar el fusil, la pala o la escoba. Basta con que se quede mirando las musarañas, que se distraiga uno o dos años, para que todo se vaya a pique: los lobos salen del bosque, los cardos florecen y todo queda sepultado bajo la nieve y el polvo. Sólo hay que ver cuántas grandes capitales han sucumbido al polvo, la nieve y la grama.[5]
Sabias palabras de un historiador no profesional que no han dejado de resonar en mi cabeza mientras escribía la historia del mundo.
[1] v. David Gilmour, The Pursuit of Italy: A History of a Land, Its Regions, and Their Peoples, Londres, Allen Lane-Penguin Books, 2011, p. 33.
[2] v. Niall Ferguson, Civilización: Occidente y el resto, Ciudad de México, Debate, 2012.
[3] v. J .R. McNeill & William H. McNeill, Las redes humanas: una historia global del mundo, Barcelona, Crítica, 2004, p. 4.
[4] Ibid., p. 7.
[5] Vasili Grossman, Vida y destino, Ciudad de México, Lumen, 2008, p. 561.