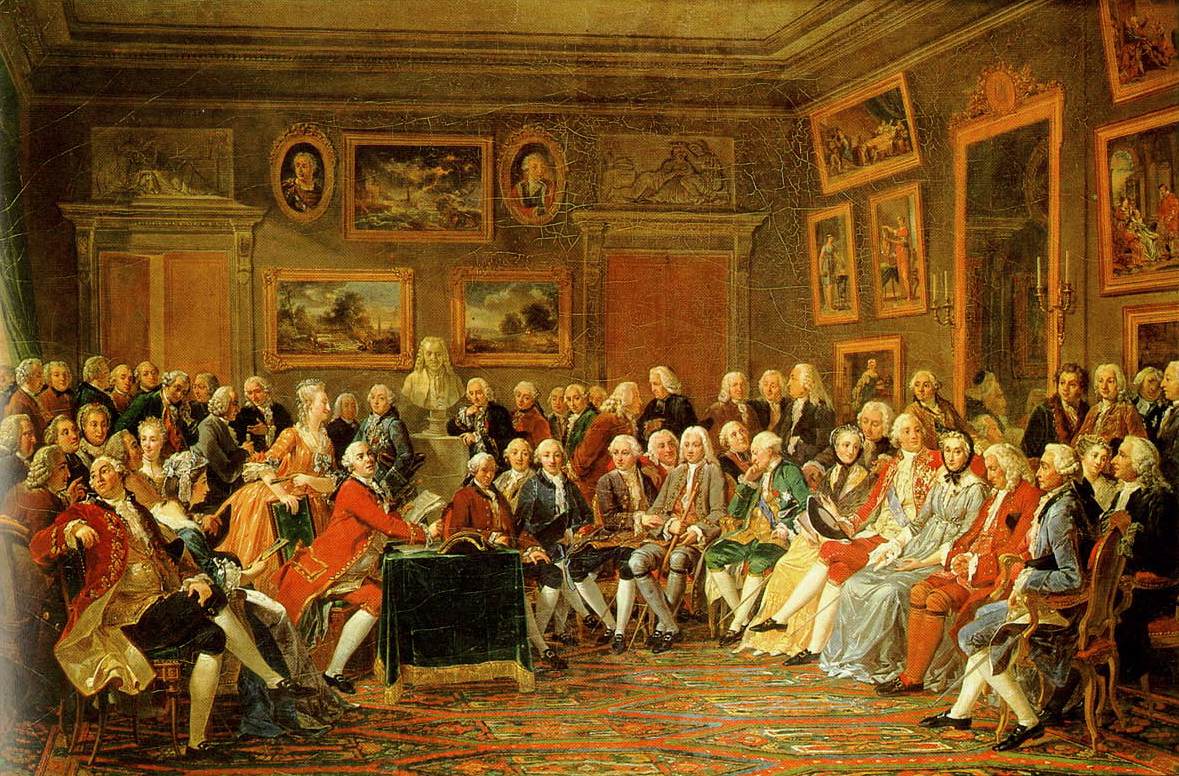Filósofo discreto y austero, Immanuel Kant fue, además de una de las grandes mentes de Occidente, el creador del idealismo trascendental y el instaurador de la «crítica» de la razón para establecer sus límites. He aquí un fragmento de cómo para él, mediante el saber, el ser humano puede enfrentarse al «tenebroso abismo de la tiranía que, con su poder incontrolado, somete a las personas y las convierte en seres dependientes, caprichosos y atemorizados». ¿Qué significa ser ilustrado?
¿Qué es la Ilustración?
Es «la salida del ser humano de su culpable minoría de edad». Minoría de edad significa la imposibilidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es el culpable de esta imposibilidad cuando la causa no está en la falta de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para, por sí mismo, emprender sin la guía de otro. ¡Sapere aude!: «Ten el valor de usar tu propio entendimiento». Éste es el lema de la Ilustración.
La pereza y la cobardía son las causas por las cuales gran parte de las personas permanecen con gusto en esa minoría de edad a lo largo de su vida, no obstante que ya hace tiempo la naturaleza los liberó de tutela ajena —naturaliter maiorennes—; por eso es tan fácil que otros se conviertan en sus tutores.

La comodidad de ser «menor de edad»
Si tengo un libro que piensa por mí, un director espiritual que suple mi conciencia moral, un médico que me prescribe la dieta, etcétera, entonces no tengo necesidad de esforzarme. Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar; otros se encargarán por mí de esa necesidad tan fastidiosa.
Aquellos tutores que tan bondadosamente se encargan de supervisar a otros, cuidan también de que pasar a la mayoría de edad se considere difícil, además de peligroso. Después de haber amaestrado sus animales domésticos y procurar con cuidado que estas dóciles criaturas no puedan atreverse a dar un paso fuera del camino que se les ha señalado, les muestran el peligro que les amenaza si tratan de caminar por sí solos.
Sin embargo, este riesgo no es tan grande, pues lo cierto es que ellos aprenderían a andar por sí solos después de unas cuantas caídas; pero el mínimo error los intimida y por lo general, los escarmienta para desistir de todo intento futuro. Por lo tanto, es difícil para cada uno salir de esa minoría de edad, considerada casi un «estado natural». Incluso uno le toma apego y se siente de verdad incapaz de servirse de su propio entendimiento, porque nunca se nos ha permitido hacer la prueba.
Principios y fórmulas, instrumentos de uso diario —o más bien, de abuso—, los llamados «talentos naturales», son algunos de los grilletes que perpetúan esta minoría de edad. Quien se desprenda de ellos, apenas daría un inseguro salto sobre la más pequeña zanja, pues no está acostumbrado a semejante libertad de movimiento. Por ello, son pocos quienes han logrado —con el esfuerzo de su propio entendimiento—, salir de esa minoría de edad y proseguir con paso firme.
Propagar prejuicios
En contraste, es más probable que el público se ilustre a sí mismo —y es casi inevitable— una vez que es dejado en libertad. Con certeza siempre se encontrarán, incluso entre los tutores de la gran masa, algunos que piensen por sí solos; quienes después de haberse liberado del yugo de la minoría de edad, diseminarán en su entorno el espíritu de estimación racional y de la vocación de toda persona a pensar por sí misma.
Pero aquí ocurre algo curioso: ese público, al que con anterioridad sus tutores sometieron bajo sus prejuicios, obliga, a sus propios tutores a someterse al mismo yugo; y esto pasa cuando el público es incitado a ello por tutores incapaces de toda ilustración. Por eso es tan perjudicial propagar prejuicios, pues al final terminan vengándose de sus mismos predecesores y autores.
Acaso una revolución pueda derrocar el despotismo y la opresión ambiciosa y dominante, pero nunca producirá una verdadera reforma del modo de pensar; sino que los nuevos prejuicios, tanto como los viejos, servirán de riendas para la gran masa carente de pensamiento. Para esta Ilustración se requiere sólo libertad; y la libertad más inofensiva de cuantas llevan ese nombre, es la libertad de hacer siempre un uso público de la razón en todo acto.
El uso público de la razón
El oficial dice: «¡No alegues, disciplínate!». El funcionario de hacienda dice: «¡No alegues, paga!». El clérigo dice: «¡No alegues, ten fe!». —No hay más que un solo señor en el mundo que dice: «Razona todo lo que quieras, pero obedece»—. Por todas partes encontramos limitaciones a la libertad. Pero ¿qué clase de restricción obstaculiza a la Ilustración y qué, por lo contrario, la promueve?
El uso público de nuestra razón debe siempre ser libre; y sólo esto puede llevar Ilustración a las personas; en cambio, el uso privado puede ser con frecuencia limitado. Entiendo por uso público de la propia razón, aquél que hace alguien en su calidad de docto —documentado— ante el gran público lector. Llamo uso privado de la razón al que está permitido en un determinado puesto civil o en una función que se ha confiado.
Ahora bien, en algunas tareas que afectan al interés común, se necesita cierto mecanismo por el cual algunos miembros de la república se tienen que comportar de modo pasivo, para que el gobierno los guíe hacia fines públicos mediante una administración unánime, o al menos para que no se destruyan esos fines. En tal caso se tiene que obedecer. Pero en la medida en que un ciudadano forma parte de la totalidad de un Estado o de la sociedad, el Estado en calidad de docto se debe dirigir por escrito al público, apelando a su entendimiento, y argumentar por qué deben acatar sus indicaciones, sin que se vean afectados sus derechos.
El deber del docto
Por ejemplo, sería muy peligroso que un oficial, al recibir una orden de sus superiores, quisiera cuestionar en voz alta durante el servicio la pertinencia o utilidad de dicha orden; debe obedecer. Sin embargo, en justicia no se le puede prohibir hacer observaciones —previamente informado—, acerca de los errores del servicio militar y exponerlos ante el juicio de su público.
El ciudadano no puede rehusarse a pagar los impuestos asignados y, una crítica impertinente a tal responsabilidad en el momento en que deben ser liquidados, puede ser castigada como escarmiento —para evitar actos de rebelión generalizada—. En contraste, él mismo no irá en contra de su deber de ciudadano si expone de forma pública, documentado, sus reflexiones sobre la inconveniencia o injusticia de tales impuestos.
Del mismo modo, un sacerdote está obligado a instruir a sus feligreses y a su comunidad según los fundamentos de la fe de la Iglesia a la que sirve, puesto que ha sido admitido en ella bajo esa condición. Pero como docto tiene plena libertad, incluso el deber, de comunicar al público sus pensamientos cuidadosamente examinados y bienintencionados, acerca de los defectos de ese dogma y hacer propuestas para mejorar esa institución religiosa.
Tampoco hay en esto ningún cargo de conciencia, pues lo que enseña en virtud de su puesto como titular de asuntos religiosos, lo presenta como alguien que no puede instruir lo que a su juicio le parezca, sino que está en su puesto para exponer según las prescripciones y el nombre de otros. Dirá: «Nuestra Iglesia enseña esto o aquello, éstas son las razones fundamentales de las que se vale». […]
Cómo decidir una ley

Una generación no puede legislar para condicionar a la siguiente a una situación en que le sea imposible ampliar sus conocimientos —sobre todo los urgentes—, depurar los errores y, en términos generales, avanzar en la Ilustración. Sería un crimen contra la naturaleza humana, cuyo destino original consiste, justo, en este progreso. Por ende, la posteridad —el pueblo— está en pleno derecho de rechazar todo acuerdo tomado de forma incompetente y ultrajante.
La piedra de toque de cuanto se pueda decidir como ley de un pueblo reside en la siguiente pregunta: «¿Podría ese pueblo haberse dado a sí mismo esta legislación?». Esto sería posible si tuviéramos la esperanza de alcanzar, en determinado plazo, una ley que permitiera introducir un nuevo orden que, al mismo tiempo, deje con libertad a todo ciudadano hacer públicamente, por escrito, observaciones sobre las deficiencias de dicho orden. […]
El tiempo de la Ilustración
Si a un pueblo no le está permitido decidir por y para sí mismo, menos aún lo podrá hacer un monarca a nombre de aquél; porque su autoridad legisladora reside, justo, en que reúne la voluntad de todo un pueblo en la suya. Si no busca otra cosa que todo mejoramiento, real o presunto, y que sea compatible con el orden civil, no podrá menos que permitir que sus súbditos hagan lo que consideren pertinente para la salvación de sí mismos. […]
Si nos preguntamos ¿ahora vivimos en una época Ilustrada?, la respuesta es no; pero sí en una época de Ilustración. […] Pero tenemos claras señales de que se les ha abierto el campo para trabajar libremente en este empeño y percibimos que disminuyen los obstáculos para una Ilustración en general, o para dejar atrás la culpable minoría de edad. Por eso nuestra época es el tiempo de la Ilustración. […]
También te interesará leer…
– El deporte, del arte a la ilustración
– Siglo XVIII: Ilustración y revoluciones
– 30 datos científicos