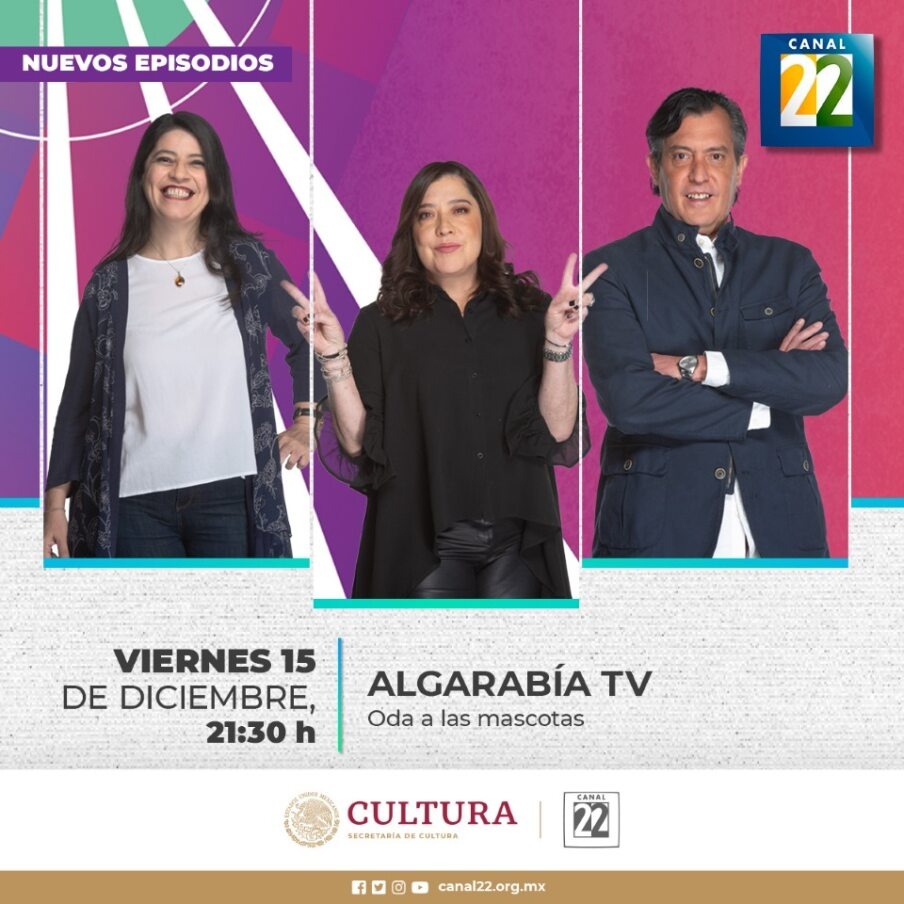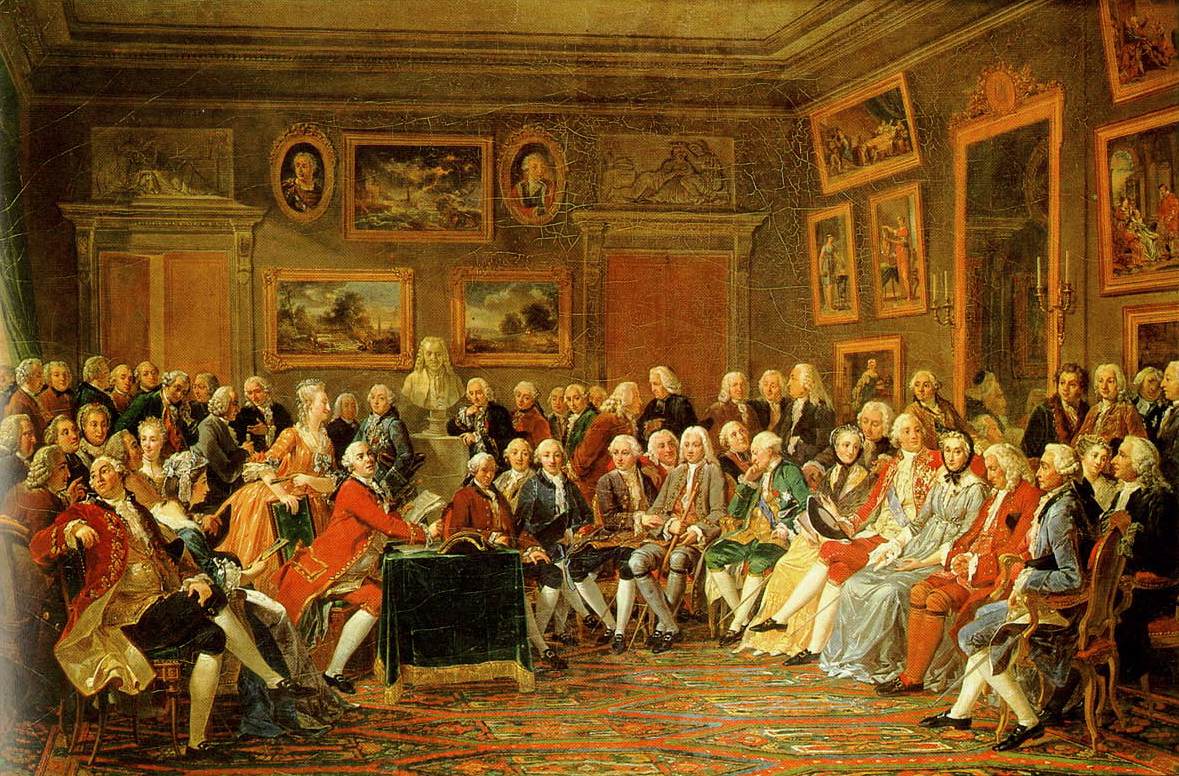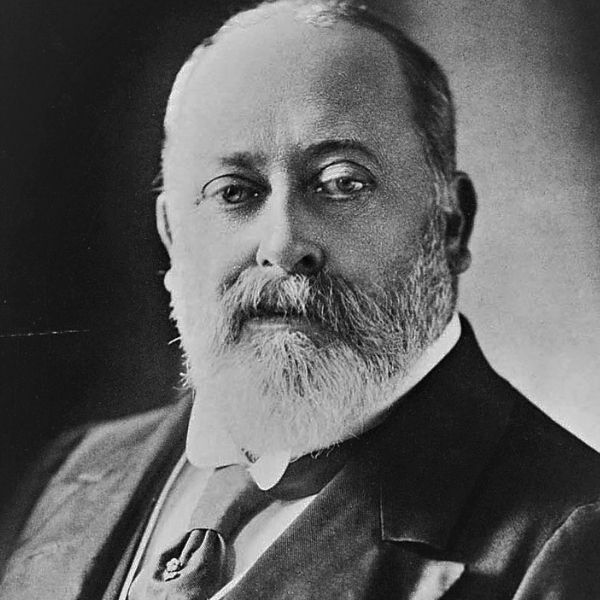Alfonso Flores-Durón y Martínez, @SirPon, director de EnFilme, nos comparte un texto sobre la película Ida (2013), del director Pawel Pawlikowski
En octubre del 2013, revisando el catálogo del London Film Festival previo a su inicio, descubrí que se proyectaría el nuevo filme de Pawel Pawlikowski. Cuando estudiaba cine en Londres tuve la suerte de ver la opera prima del polaco, radicado en Inglaterra, Last Resort (2000), un intenso drama sobre una mujer rusa que llegaba a la Gran Bretaña, con su pequeño hijo, en busca de un novio que nunca aparecía —resalta la intensidad y compasión con que el director abordó el conflicto y su capacidad para plasmar con desparpajado realismo un aspecto sombrío y hostil de una parte de Inglaterra—.
El filme llamó poderosamente mi atención y me dejó grabado el nombre de su responsable. De ninguna forma me asustaba que Ida —así se llamaba el nuevo filme— tratara de la historia de una monja, en la Polonia de los sesenta; mucho menos que fuera retratada en blanco y negro. Por el contrario, me intrigaba. De inmediato la anoté como una de las películas que vería a como diera lugar.
Llegado el día, a la entrada del cine, me encontré con Alfonso Cuarón, que apenas unos días antes había presentado Gravity en una de las fastuosas galas del festival. Me dijo que si había un filme del festival que no debía perderme era Ida; para él, la mejor película del año. Le contesté que justo me disponía a verla. Y lo hice.
Al concluir la proyección me lo volví a encontrar y le otorgué razón a lo que me había dicho. Crucé algunas palabras con Pawlikowski —que al finalizar la película había ofrecido una simpática y aleccionadora sesión de preguntas y respuestas— y le solicité una entrevista. Muy amable me agradeció el interés, pero en ese momento iría a tomar un trago con unos queridos amigos —entre ellos Cuarón—, y al día siguiente viajaría a su Varsovia, en Polonia.
De Londres a Varsovia, el viaje que hizo tiempo atrás buscando reencaminar una carrera que se había empantanado peligrosamente y que corría el riesgo de quedar estancada de modo definitivo. Unos años antes su esposa falleció —había enfermado seriamente mientras Pawel filmaba la adaptación a la novela de Magnus Mills, The Restraint of Beasts, en 2006, y él abandonó el proyecto—; su más reciente filme, The Woman in the Fifth —con Ethan Hawke, del 2011— fue un fracaso comercial; y Pawlikowski había decidido velar, en su casa de Oxford, por el crecimiento de sus hijos mientras daba clases de cine en la National Film School londinense.
Cuando sus hijos se marcharon del hogar para estudiar la universidad, se instaló en París —donde filmó The Woman in the Fifth—, fracasó, regresó a Londres y estando ahí, desasosegado, pensó que era el momento idóneo de regresar a su tierra a encontrar su pasado y el de Polonia. De reencontrarse.
Ida representa antes que cualquier otra cosa —Pawlikowski ha insistido en ello— el significado de ser polaco. En apenas unas cuantas pinceladas, magistrales eso sí, logró capturar los rasgos fundamentales de la historia de un pueblo que ha sufrido muchísimo, que ha sido víctima permanente —sobre todo durante buena parte del siglo xx— y que parece seguir atrapado en su pasado.
De paso, aprovechó el viaje para meditar con seriedad y profundo respeto sobre la noción de identidad, la fuerza de la fe y las ideas de trascendencia a las que hoy, en el mundo contemporáneo, se les menosprecia, cuando no de plano se les fustiga y ataca.
Hace unos meses, finalmente, pudimos entrevistar a Pawlikowski, en México, y nos dijo con filo sarcástico y provocador que Ida es un filme escapista: «Un escape del ruido, de la agitación sin sentido, del exceso de información, de una humanidad a la que parecen importarle cada vez menos los asuntos serios».
El proyecto, pues, representaba un viaje que integraba la nostalgia, con la intención de recuperar vivencias y recuerdos nebulosos de su infancia, de rescatar fundamentos sobre su origen, ideas que no tenía del todo claras sobre su patria; pero que también exigía desacelerar el vértigo y cavilar instalado en la pausa, en el silencio. Solo desde ahí podría desentrañar las complejidades que nacen de la contradicción; únicamente así podía hacerlo apelando a la belleza estética y a la pureza de la imagen y del montaje. Así lo cinceló, en forma sublime.
Anna (Agata Trzebuchowska) es una joven novicia, de dieciocho años, con rostro de querubín, que próxima a tomar sus votos —obediencia, castidad, pobreza— es invitada por la Madre Superiora del convento donde profesa a contactar a su único familiar sobreviviente, su tía Wanda, y vivir con ella el tiempo que crea necesario. Aunque renuente —nunca antes ha salido del claustro—, Anna obedece. Son principios de los años sesenta.
Viaja a Varsovia y rápidamente conoce a Wanda (Agata Kulesza), su tía, de cuarenta y tantos años, a la que, pronto resulta evidente, le gusta el sexo, el alcohol y la indiferencia. Tras un brevísimo intercambio de palabras, Wanda le hace saber a Anna que en realidad no se llama así; su verdadero nombre es Ida Lebenstein, hija de judíos —«una monja judía», le dice burlona—, y que sus padres la dejaron pequeñita en el convento con la esperanza de que sobreviviera la guerra.

Pare evitar que la incredulidad se instalara en Anna (Ida), Wanda le extiende una foto en la que aparece de bebé cargada por su madre. «Ya hemos tenido nuestra pequeña reunión familiar», socarrona le espeta, arrebatándole la foto. «Voy tarde», remata la tía, cerrándole a Anna la posibilidad de asimilar la bomba que le acaba de estallar, y de explorar con ella ese pasado que le permitiera reconfigurar su identidad.
La decepcionada Anna toma su veliz y se enfila de regreso al convento. Pero el tamaño de la interrogante que le fue injertada se lo impide. Regresa y con suave determinación, se instala con Wanda quien termina aceptándola. Dos personalidades que no podrían ser más opuestas comienzan a convivir de manera estrecha.
Wanda llevará a Anna a rastrear el destino de sus padres y en el trayecto, entre bromas, burlas, mucho vodka, los caminos rurales de Polonia —es una road movie— y su cercanía física, le cuenta de su vida: de cómo su familia judía fue protegida por una católica pero, posteriormente, cuando el peligro nazi acechó, fue entregada a los verdugos; su pasado como miembro destacada —y temida— del Partido Comunista hasta caer en desgracia y terminar como magistrada; de su turbulenta vida amorosa e incluso de un capítulo que tenía bloqueado de su memora pues involucraba el abandono y la pérdida de un hijo. En el repaso que hace de su vida, esposada a su pasado, se integran varios ásperos capítulos de la historia de Polonia.
La compañía entre estas dos mujeres acentúa sus respectivas soledades y demuestra lo incomunicables que son sus vidas. Por momentos, empero, se disfrutan la una a la otra, aprenden mutuamente entre sí, se comprenden, se quieren. Anna, desde la ingenuidad y la dulzura; Wanda, desde el cinismo y la amargura, pero todavía con una vitalidad que contagia a la sobrina aunque, es claro, se le está desvaneciendo. A Wanda le pesa demasiado el pasado, mientras que Anna (¿Ida?) ni siquiera tiene el origen del suyo.
La narrativa del Ida es hilvanada con hilos de plata. Desde los primeros planos se evidencia la intención de Pawlikowski por escribir poesía, fina y al mismo tiempo honda. Las secuencias —cada una con su propio desenvolvimiento dramático, con planteamiento, desarrollo y conclusión—, parecen sucederse con la misma gracia y levedad con que cae la nieve, en diversos planos retratados con exquisitez y abrumadora belleza. «Parece haber escrito el guión con la cámara», llegó a comentar la productora del filme, debido a la fluidez con que se filmó cada secuencia. El resultado es notable.
En el Q&A —sesión de preguntas y respuestas— tras la presentación de Ida en el London Film Festival —que terminó premiándola como Mejor Película un año y tres meses antes del Oscar que ganó—, Pawlikowski bromeó diciendo que al abordar el proyecto pensó que, dadas sus características —blanco y negro, 4:3, sin actores conocidos, en Polonia, sobre una monja—, parecía como si fuera el idóneo para cometer algo como un suicidio artístico. Por si fuera poco, a solo unos días de iniciada la filmación, el director de fotografía, Ryszard Lenczewski, renunció y no tuvieron otra que recurrir al asistente de cámara, Lukasz Zal, que nunca había fotografiado un largometraje.
El predicamento terminó convertido en bendición, pues el trabajo de Zal fue prodigioso. Asumió los riesgos que a Leczewski le pesaron y bordó imágenes que ya son icónicas, con la expresividad que la historia exigía, aunque al mismo tiempo siendo sugestivas y líricas; en ocasiones recurriendo al alto contraste, en otras permitiendo que la luz tomara prevalencia sobre las sombras; casi nunca moviendo la cámara.
Un hermoso lienzo monocromático con encuadres peculiares, cargando generalmente a los personajes hacia un costado del cuadro y permitiendo abundante aire en su parte superior —como enfatizando lo lejano que a los humanos les queda el cielo—, dentro de un formato 4:3, el académico —que por desgracia casi no se usa ya hoy en día—, para «apretar más a los involucrados en su interrelación», según confesó el propio director. El recubrimiento formal, visualmente soberbio, en buena medida gracias a su austeridad, resultó ser el marco perfecto para un relato cuya complejidad estructural y temática exigía simpleza y la capacidad para fluir, llevando al espectador tersamente en el viaje.
La aparición en la trama de un joven músico (Dawid Ogrodnik), miembro de una banda de jazz que toca a Coltrane, al que Wanda y Anna dan aventón en la carretera —en el segundo de tres actos bien delineados—, dispara los temas a tratar —de la turbulencia del pasado al estremecimiento del presente, al recelo del futuro; y al enigma por lo que hay más allá del futuro— y enriquece la sustancia de la historia. De entrada, la personalidad de Anna sufre una ligera transformación.
Entre ella y el músico se activa una tensión que linda lo sexual y dispara las burlas e incómodos cuestionamientos de Wanda a su sobrina sobre el tópico; pero igualmente permite que Anna adopte una actitud menos pasiva, más dispuesta no sólo a dejarse cortejar, sino incluso a tomar la iniciativa para que la relación amistosa prospere. Siempre cuidando, tanto ella como él, no transgredir ni romper códigos ni promesas de las que son pactos de vida. Hasta cierto punto. Para eso salió Anna, para conocer, para sentir el mundo; para cerciorarse de que su vocación, pese a descubrimientos, vivencias, dudas, efervescencias, es auténtico destino existencial.
Pawlikowski descifró los elementos y símbolos que le permitieran encapsular los grandes temas y los sucesos importantes de su país de manera económica, y descifró asimismo la forma óptima para hacerlo. El director, con sangre tanto judía como católica, evita señalar culpables y tomar partidos.
Pero también es nítida su intención de contrastar el vacío de ideas y de fe que domina el mundo actual con los días en que, pese al destanteo por los devastadores años de guerra recién vividos, la gente era fiel a sus convicciones, apreciaba los valores que fundamentaban la vida social y estimaba con ardor la creencia en un orden superior que trasciende la experiencia terrenal, particularmente en un país tan católico como Polonia. Pawlikowski es no solo respetuoso, sino incluso piadoso en su tratamiento de la fe en Dios que profesa la joven monja y que colma de espiritualidad buena parte del filme.
«La gente necesita satisfacción espiritual», se menciona en Summer of Love —filme en el que Emily Blunt obtuvo su primer rol importante, del 2004—, tercer largometraje de ficción de Pawlikowski —que estudió literatura y filosofía e inició su carrera como documentalista para la televisión británica—, donde ya despuntaba su intención por cavilar sobre el papel de la fe, lo difícil que suele resultar embonarla en la vida contemporánea y la forma en que, contrario a lo que ocurría antaño, quienes la profesan llegan a ser vistos como seres excéntricos en la sociedad actual.
Al ver Ida, es inevitable pensar en filmes de Dreyer y de Bresson. Ambos cineastas creyentes —Dreyer, luterano, aunque hay quienes niegan que el danés haya sido muy religioso; Bresson, católico—, creadores de obras maestras de profunda espiritualidad. Pero también viene a la mente Luces de invierno (1963), el segundo filme de la trilogía sobre “el silencio de Dios” que concibió Bergman —antes de abandonar su fe— a principios de los sesenta: Dos personajes religiosos atravesando por momentos de duda, aunque de forma muy distinta.
El párroco de Bergman, un hombre mayor, lo hace durante todo el filme, y es una vacilación producto del desgaste, del agotamiento, de la frustración, muy parecida al de una relación amorosa. La de la joven monja de Pawlikowski, en el tercer acto del filme, es debido a la convulsión que ha quedado en su mente por la sobreinformación y exceso de estímulos recibidos en tan reducido período de tiempo.
Al final, las dos son en buena medida consecuencia de sacudimientos que han padecido sus vidas. La del pastor: por la muerte de su esposa, que viene cargando de años atrás. La de la novicia: al conocer su auténtica identidad y cómo es que ésta encaja en el mundo; es decir, también como secuela del luto por sus padres y su propia biografía. Una por falta de amor; la otra por el descubrimiento de un tipo de amor distinto al que conocía.
Ambas, aparentemente, en última instancia, propulsadas más por la inercia; aunque en el caso de Ida se asomen resueltos la lealtad, un hondo sentido del deber, del compromiso y, por encima de todo, el triunfo de su fe.
En Ida el tiempo parece suspenderse, levitando como si se negara a proseguir, o cuando menos intentando paladear —como Anna las albricias de los sonidos hipnotizantes del jazz— los instantes finales de un mundo que está dejando de ser, que pronto —durante el transcurso de esa misma década— cambiará de modo radical.
Es un filme que fluye como la música, mesmeriza e incluso se permite punzantes destellos de humor. Una obra maestra que deslumbra y estremece, inmaculada, interpretada con la precisión que cada episodio reclamaba —la feliz combinación histriónica de las Agatas, experimentada y debutante, un severo acierto—, orquestada por un realizador serio, sensible, inspirado, que con este filme penetra con firmeza en el exclusivo club de los grandes autores del cine contemporáneo.
Aquí puedes leer más reseñas de Enfilme
Ida
EnFilme nos comparte una reseña de la película Ida, del director Pawel Pawlikowski.
- viernes 15 mayo, 2015
Compartir en:
Twitter
Facebook
LinkedIn
Email
Deja tu comentario

Suscríbete al Newsletter de la revista Algarabía para estar al tanto de las noticias y opiniones, además de la radio, TV, el cine y la tienda.