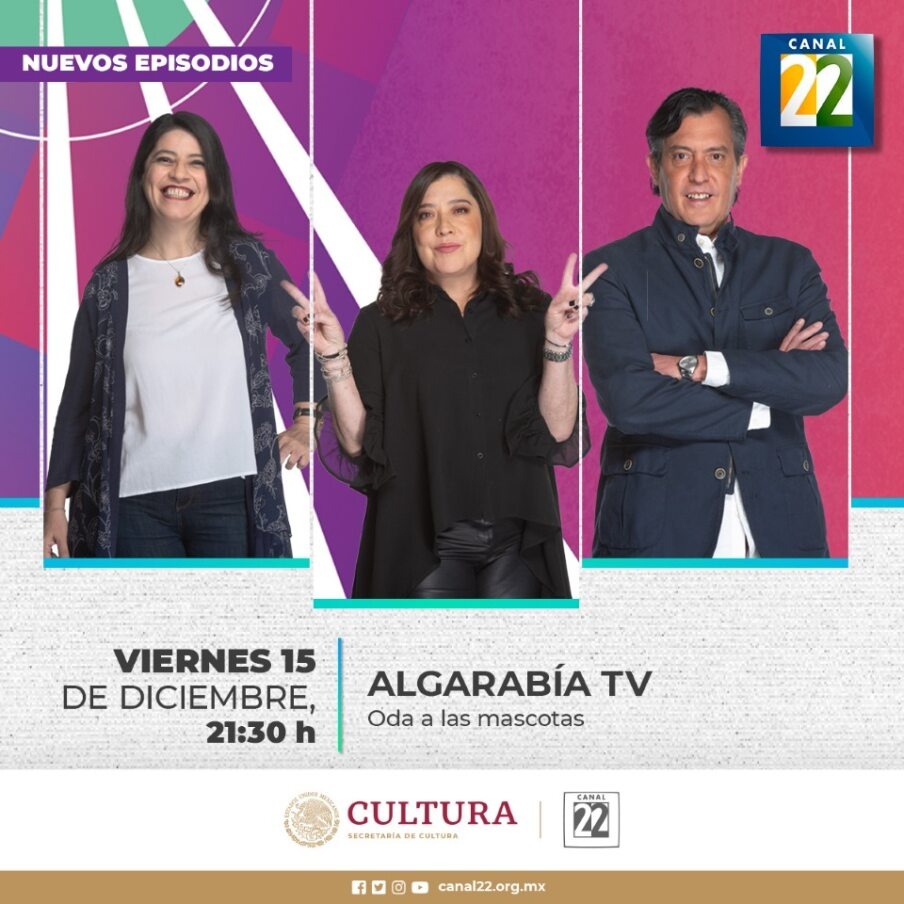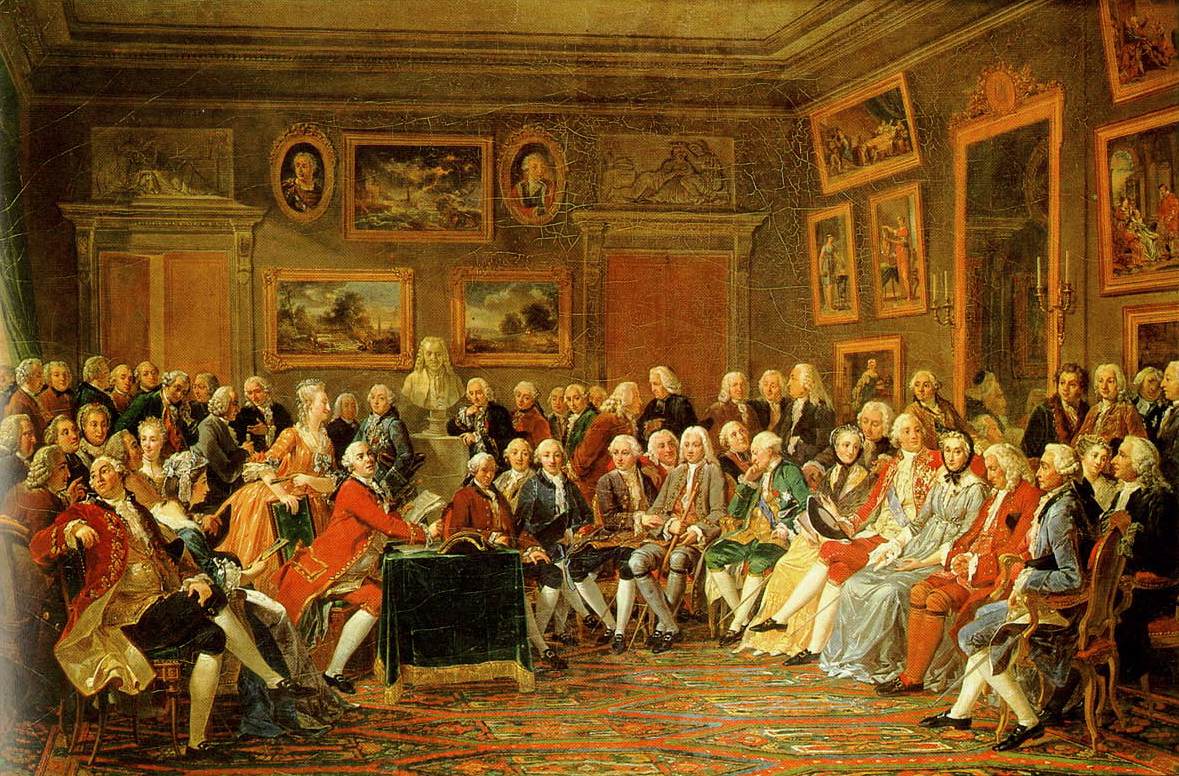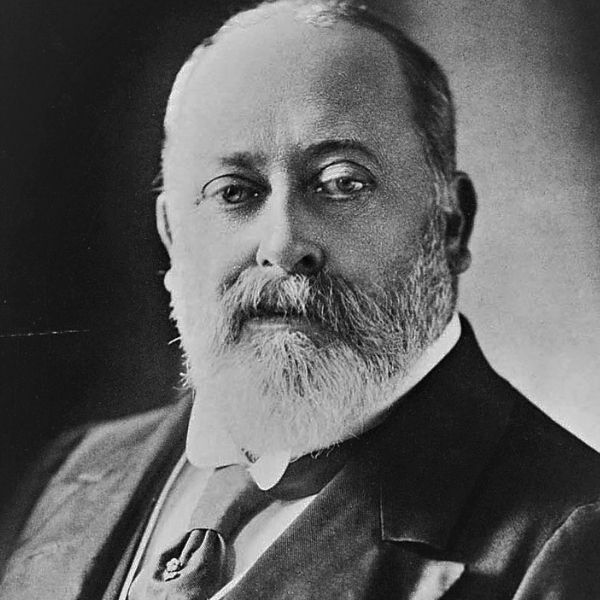Yo desde chiquita fui gordita, no obesa como esos gringos que se ven en Disneylandia, que no caben ni en dos asientos del cine y que tienen que comprar dos boletos de avión porque no alcanzan a desparramar sus carnes flácidas, de esos obesos mórbidos no soy.
Yo sólo soy gordita. De ésas que cuando la abuela le entrega el suéter que acaba de tejer, su mamá dice: «¡Ay, pero esto a mi Dulcecita no le entra!», y por eso se la pasaban entresacándole a mi ropa, sobretodo de la cintura —porque mi problema siempre ha estado en la zona media, podríamos decir que «mi cinturita es el Ecuador»—. Yo era la que muchas veces fue adjetivada como: «pasada de peso», «rellenita», de «metabolismo lento», «es bonita de cara pero de cuerpo…» y a la que la tía Encarna cuando la ve siempre le dice «¡ay mi hijita, qué repuestita te veo!». Fui la niña a la que había que esconderle los pastelitos y los garibaldis, a la que había que mandar a la cama sin cenar y a la que le compraron traje de baño entero cuando todas sus hermanas y primas usaban bikini.
En fin, no sólo soy gorda, sino que siempre me he sentido gorda y la opinión y los comentarios de los demás no hacen sino confirmarlo. Por ello, soy la que creció insegura, buscando aprobación con favores y chistes, con buenos modos y excesiva amabilidad, la que se tuvo que hacer varios exámenes de tiroides, de ovario poliquístico y de resistencia a la insulina durante su adolescencia y en todos salió bien, la que compraba ropa no tan de moda porque no cabía en la de Zara y, la que —obvio— ha intentado a sus 37 años de edad, todas, absolutamente todas, las dietas.

Amo la comida, vivo por ella, pienso en ella todo el tiempo y me consuelo siempre en ella. Me encanta, me fascina, me vuelve loca. Cuando entro en una pastelería me siento como un borracho entrando a una licorería o como Jacques Cousteau en el Caribe. La comida es mi solaz, mi paz, mi Prozac, mi levantón, mi resguardo, mi escudero y también, por ende, mi maldición, mi culpa, mi droga y mi látigo.
Soy la típica que le pregunta al de junto «¿te lo vas a acabar?» con la esperanza de que me diga que no y me lo pueda comer. La típica que se come rápido sus tres quesadillas y luego le pide a sus hermanos una mordida de las suyas; la típica que piensa que si no desayuna se desmaya; la que va a los buffets y come y prueba todo; a la que le encanta el tenedor libre más que la barra libre; la que tiene bien localizadas las especialidades dulces o saladas en toda la ciudad: ya sean tacos, tortas, tamales, pasteles, pizzas, hamburguesas, etcétera.
Y a la que hoy en día le da «el mal del puerco» en la oficina por haberse reventado una torta cubana y una Pepsi seguida de un Pulparindo en la comida, habiéndose echado a media mañana dos capuchinos y dos pedazos del cremoso pastel de cumpleaños de la de contabilidad. Por eso mis hermanos solían decirles a mis galanes: «Con Dulce te sale más barato comprarle una joya que invitarle unos tacos.»
Todos los lunes me pongo a dieta y todos los viernes la rompo. Mis amigas dicen que yo soy como anoréxica, no porque no coma, sino porque cuando me veo en el espejo siempre me veo gorda. Literal, mi vida ha consistido en estar gorda y a dieta.
Por ello, mi experiencia y conocimiento de dietas y productos para adelgazar y bajar de peso son más vastos que los de Carl Sagan sobre el cosmos, los de Borges sobre el anglosajón antiguo y los de José José sobre las cubas libres.
LOS HUMANOS SOMOS SÍSIFOS A DIETA
Y es si que uno repasa la historia, parecería que siempre hemos padecido por comida; primero cuando éramos cazadores y no habíamos descubierto la agricultura, recolectábamos frutos, bayas y plantas y de vez en cuando nuestros maridos se acomedían y cazaban un búfalo. Entonces comíamos carne hasta hartarnos para luego volver a nuestra fase de starvation o inanición. Pero en cuanto descubrimos la agricultura empezó a haber excedente y entonces de nuevo la veda.
Y es que es un hecho que desde que empezamos a disfrutar de un acceso relativamente fácil a la comida, hemos estado tratando de entender qué impacto tiene en nuestro cuerpo y forma. Obviamente a todo lo largo de la historia, las dietas de los ricos y los pobres han sido muy distintas. Por ejemplo, en la Edad Media, los ricos podían darse el lujo de comer carne y otras delicias y acababan enfermos de gota, gordos o con problemas intestinales, mientras que los campesinos comían potajes de cereales y frijoles, y no tenían acceso ni al azúcar ni a la grasa con la que se deleitaban los ricos, además de que trabajaban en el campo, y por tanto eran flacos.
Poco a poco, los pobres también empezaron a poder escoger y tomar decisiones sobre qué comer, porque los alimentos empezaron a ser más accesibles y dejaron de ser un lujo reservado sólo para la élite; ya en el siglo XVIII, el consumo de azúcar se había multiplicado por 20 gracias al auge de la comercialización, y con ello la dieta se volvió menos sana. Los doctores de la época aconsejaban cosas que aún los nutriólogos de ahora me recomiendan a mí: comer poco y a menudo, consumir poca carne y muchos cereales y vegetales y hacer ejercicio moderado, pero por esa época también recomendaban leer en voz alta y salpicar el cuerpo con arena caliente para hacerlo sudar la grasa, yo lo he intentado pero ustedes ni lo intenten, porque no sirve.

Me interesa tanto este tema que me he enterado que durante el romanticismo la onda era ser flaco y pálido. Por ejemplo, el poeta inglés Lord Byron estaba tan obsesionado con mantenerse pálido e interesante que comía sólo agua con gas, galletas saladas y vinagre, y con esta dieta perdió 32 kilos entre 1806 y 1811. Después, en la era victoriana, la sociedad estaba más preocupada por la imagen que por la salud. Había devotos de las dietas, influidos por las revistas y la moda.
Aparecieron anuncios de publicidad en los periódicos y en las farmacias. Surgieron las primeras drogas para adelgazar como el dinitrofenol, que hace que la temperatura del cuerpo suba tanto que puede causar ceguera, o el extracto de tiroides, que aumenta el ritmo al que el cuerpo quema energía, pero puede causar problemas del corazón. Como era de esperarse, se reportaron muertes a causa de todas estas «curas milagrosas». Había también quienes se arriesgaban a tener problemas de los ojos, epilepsia o demencia tragándose quistes de tenias y parásitos, algo que se siguió practicando incluso en el siglo XX.
De hecho, en los años 20, el gobierno de los ee. uu.se empezó a preocupar por una posible manía de adelgazar y la influencia que las entonces celebrities de Hollywood tenían. ¿Algo parecido a nuestra realidad del siglo xxi? Aquí ya empezamos a encontrar regímenes específicos. Pero fue en los años 60 realmente cuando vino la catástrofe —¿por qué no se pudieron poner de moda las mujeres como las que pintaban Rembrandt y Rubens?— cuando las modelos delgadas como palitos se convirtieron en el ideal femenino: Twiggy y Jean Shrimpton. Como era de esperarse, en esta época se fundaron los famosos Weight Watchers.
ANTES QUE NADA LAS DIETAS SON NEGOCIO
Para los años 70, la industria de las dietas ya estaba firmemente establecida, promovida por la industria editorial, que vendía libros y revistas con cada nueva tendencia. La sucesión de dietas de moda pronto se hizo popular. Aquí empezamos a encontrar dietas locas, inventadas, muchas que a menudo ofrecen una pérdida de peso a corto plazo más no un plan duradero para mantener el peso bajo.
Hoy por hoy, la fiebre por adelgazar y estar en forma inunda los comerciales, la Internet, las redes sociales, el cine y si a eso le sumamos el Photoshop, el resultado es más que desastroso. Yo, obvio, vivo atormentada viendo las fotos de los cuerpos perfectos y esculturales en bikini o sin él, desde el de Madonna hasta el de Miley Cyrus, pasando por los de las Jennifers, López y Aniston.

Las dietas que he intentado son tantas y de tan distinto tipo que ni siquiera puedo recordarlas todas, y mucho menos podría enumerarlas en este espacio. He recurrido a las más conocidas, esas basadas en el consumo de proteínas con pocos carbohidratos como la Atkins, la Dukan, la South Beach Diet y la de la Zona, en las que la onda es que tu cuerpo entre en estado de cetosis1 y por eso bajas en chinga, pero con el gran riesgo de que además de grasa quemes músculo y que cuando las dejes también subas en chinga.
Para hacer todas estas dietas evidentemente me compré los libros, dvds y cds, y las llevé a cabo durante unas semanas, incluso meses, pero al ratito me hartaron y las mandé a la goma. Eso de no poder comer pan o dulces te da un ansia por comerlos que sale peor. Luego viene el efecto rebote, con el que una no cuenta pero que se hace presente cada vez que baja unos kilitos, que por supuesto recupera, incluso con dos o tres de más. Lo malo de estar a dieta es que te la pasas comiendo todo el día cosas que no quieres comer, en el mejor de los casos, o te quedas con hambre o estás de mal humor, o te da el síndrome de abstinencia, que es peor, y sueñas con fabada, empanadas y helados.
La desesperación llega cuando intentas dietas drásticas, de esas que sabes que son pésimas para tu salud, pero ya te vale madres —incluso drogas, anfetaminas y cosas así, pero esa es otra historia— y haces la de la sopa de col, que te termina hartando al segundo día; la del helado de vainilla, que dura tres días; la de la toronja, que según esto quema calorías; la del melón en la mañana y en la noche con queso cottage o incluso la de Jared Fogle, un estudiante de Harvard que bajó cien kilos comiendo Subways. Sí, como lo oyen, la hice y aumenté un kilo y medio en una semana.
MI HISTORIA COMO SCHEREZADA EN LAS DIETAS
He ido a nutriólogos, dietistas y bariatras, me han pesado y repesado; he bajado y rebajado y luego he subido y resubido —el efecto yoyo que le llaman—. He estado en la dieta de los pellizcos, o en la de mi tipo de sangre, con una prueba llamada Veritest que te dice a qué alimentos dizque eres alérgico y que, desde ahorita se los digo, no funciona. Por ahí también me eché la dieta alcalina —ésa que te quita todas las cosas ácidas: azúcar, café, alcohol, etcétera— y que tampoco funciona.
Y varias dietas de desintoxicación, incluyendo unas de sirope y de jugos, que tampoco. Lo malo de todas las dietas es que añoras lo que no tienes y sufres desconsoladamente por ello y así en lo único que piensas es en comida.
He tomado Fataché, Fataché Forte, Medifast, Herbalife, laxantes al por mayor, píldoras naturistas, Slim Fast, Demograss, ampolletas de alcachofa y nada. Claro, al principio funcionan pero después vuelves a las andadas. «Porque bajar no es lo difícil, lo realmente difícil es mantenerse». Por algún tiempo fui a Slim Center, obvio estuve en los Weight Watchers, donde las gordas en grupo platicábamos nuestras cuitas; le compré comida congelada —¡carísima!— a Jenny Craig y me inscribí en la dieta de los asteriscos que me llevó hasta Monterrey a dizque capacitarme. Acabé también en el acupunturista, fui con el doctor naturista, hasta me ligué a un hindú que hacía medicina alternativa y resultó que sólo quería la lana. Después de eso la depresión me hizo aumentar cinco kilos.

He sido vegetariana y macrobiótica, pero en ambos casos me quedaba con hambre y en lugar de una sola dieta tenía que hacer dos. Me he dejado engañar por charlatanes con la vaga y vana esperanza de dejar de ser la gordita de la familia, de la escuela, del trabajo o del grupo de amigos. Hice el régimen de calorías negativas —donde acabas masticando apios y alfalfa todo el día—, he sido vegana, he dejado el gluten, incurriendo en la dieta paleolítica de nuestros más antiguos ancestros; he ido a la digitopresión, a los masajes linfáticos y a la terapia de vendas mojadas, pero nada de esto ha rendido frutos duraderos.
Tuve temporadas de delgadez en las que prácticamente no comía, hacía ayunos y me pesaba a diario y en las que era absolutamente miserable. Luego pasé temporadas donde rebasé los 90 kilos a base de McDonalds, ensaladas con harto aderezo César, pollo empanizado y tacos al pastor a media noche seguidos de helado, galletas Emperador, idas al iHop y cervezas con Doritos Nachos en el insomnio. O sólo con la dieta del kiwi, en la que puedes comer de todo menos kiwi.
La realidad es ésa, y nada más. Mi círculo más que vicioso es pesado y muchas veces me deja sin dormir, pero nunca sin cenar. Sé de cierto qué es lo que me engorda —porque, ¿cuándo han visto un gordo en un campo de concentración?—, aunque le he achacado mil veces la culpa a mi metabolismo lento, a mi gen ahorrador, a mi cromosoma obeso o a mi tiroides —aunque en todos los exámenes salí bien—. Sé perfecto que la dieta perfecta es la TLM —traga la mitad— o la dieta del perrucho en la comes poco y coges mucho, pero es que yo ni a novio llego. Así que la respuesta es una sola: ajo y agua —a joderse y aguantarse— o se es gorda feliz o se es flaca desgraciada.
Sigue leyendo:
Dulce Barriga Gordillo escribió este artículo pensando en todos aquellos, que, como ella, sufren de este mal.