No me refiero a esas donas, pedazos de pastel o chocolates que desaparecen de pronto y como por arte de magia en la oficina, si los dejas en el refri de la cocineta común o en la mesa de la sala de juntas o en el escritorio…
Tampoco a los chiles rellenos de queso con su caldillito rojo y espeso, que son el itacate que te mandó la tía chata y que te esperaban en el refri; en los que piensas en medio del tráfico un lunes regresando de la chamba, y que te has ido saboreando de a poco, imaginando cómo te los vas a chiquitear junto con una chela fría y unas tortillitas pasadas por el comal, pero que, justo cuando llegas a casa no están, porque han desaparecido en boca de la señora de la limpieza o de su hijo, o de tu roommate, o de tu chavo, o de tu marido o de tu hijo adolescente, o de quien sea.
Mucho menos estoy hablando de la botana de cacahuates o papas que se pone en medio de la mesa en una fiesta a las 10 de la noche y que desaparece en un santiamén debido al hambre atrasada de todos los contertulios. Me refiero a otra clase de desaparición: la que es paulatina y que se da con el devenir de las modas y el tiempo; la que es producto de la renovación de una ciudad o una comunidad y de sus habitantes; esa que pasa sin que te des cuenta, que es real, que no perdona, que no para.
Delicias del ayer
Cuando era chica —y ya no digo chica, más joven— había comidas que literalmente «me chiflaban» y que sólo podían encontrarse en lugares estratégicos. Me explico: había, por ejemplo, una tarta de fresas que hacía una señora alemana en una minipastelería, que estaba en una esquina muy concurrida de la avenida Insurgentes, a la altura de San Ángel, y que —en mi paladar de entonces y en mi imaginario actual— era lo más delicioso de este planeta.
Me acuerdo de que tenía una base de galleta muy dura, consistente y doradita —incluso era difícil de partir—, luego una capa de chocolate amargo y crujiente, de lo mejor, bañada con crema pastelera comme il faut, sobre la cual se colocaban los fresones impecables, y para colmar la délicatesse le sobrevenía una gelatina muy delgada, ligera y suave de fresa que las cubría a manera de jarabe. No hay más que decir: era gloria pura. Pues esa tarta desapareció, la mujer que la hacía murió, la ciudad se transformó, la cuchilla en donde estaba la pastelería pasó a otros dueños y ahora en lugar de ella hay una de esas farmaciotas de cadena, y yo sólo puedo tenerla en mis recuerdos sin más esperanza que recrearla en mi memoria.
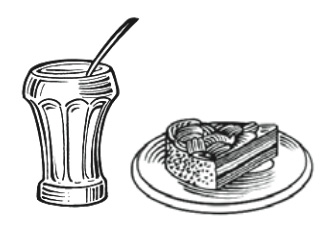
Tal como esa tarta, me acuerdo de que a unas cuadras de mi casa se encontraba la heladería San José, que coincidentemente también estaba en pan coupé ocupando una cuchilla de la colonia Del Valle. Era de esas heladerías tipo fuente de sodas, iluminada con neón blanco y con espejos por todos lados, mesas de melamina, y con una barra de aluminio en la que los heladeros con su bata y gorro blanco servían los helados en copas —también de aluminio o de vidrio grueso—, además de malteadas, banana splits, tres marías y los ice cream sodas —que a mí me encantaban—, y que eran una mezcla —hipercalórica para los valores actuales— de Coca-Cola y helado de limón —o del sabor que quisieras.
Así como esas comidas han desaparecido, hay muchísimas más que se han transformado y ya no son lo mismo.
Pues bien, había ahí un helado de tutti frutti que a mí no me gustaba especialmente, pero que mi madre aún añora, con su color crema, sus pedazos de fruta seca y su textura inigualable. También había —para mí algo insuperable— paletas heladas de limón con vino, es decir, de sangría —era una época en la que no estábamos tan influenciados por el puritanismo gringo y en la que los niños podíamos tomar o probar un poco de vino diluido en agua de limón; así lo hacíamos en casa de mis abuelos, por ejemplo—, paletas pequeñitas que mis primas y yo comprábamos de dos en dos y que crujían en nuestros dientes, con un sabor inigualable: ni muy duras ni muy blandas, ni muy dulces ni muy amargas, perfectas, justas, deleitables.
Perdidos en el tiempo
El destino de esas paletas corrió la misma suerte que el de la tarta de mis sueños. La heladería sucumbió a las modas y a los avatares, al Danesa 33 y al Holanda primero, luego al Häagen Dazs, y ahora sólo viven en mi memoria, que me recuerda esas tardes de las «vacaciones largas» —de verano—, en las que caminábamos en bola hasta el recinto y luego regresábamos, paleta en mano, compitiendo en silencio y sin decirlo, por ver a quién le duraban más.
Así como esas comidas han desaparecido, hay muchísimas más que se han transformado y ya no son lo mismo. En la colonia Roma había un pequeño local llamado Hamburguesas Hollywood, que era prácticamente una accesoria y daba a Insurgentes —otra vez esta avenida, es taaan larga—, a la que nos llevaba el tío Jorge. Las hamburguesas eran chiquitas, gorditas, con jitomate, mostaza y poco aderezo y jalapeños; la señora las preparaba a mano, los bollos eran hechos en casa, y cuando terminábamos y pagábamos, nos decía en voz alta: «Vuelvan otra vez», y nosotros, niños al fin, la arremedábamos y nos burlábamos de ella. Hoy la casa que resguardaba esa accesoria todavía existe y las hamburguesas también, pero han pasado de mano en mano y ya no se parecen a las originales, a las de la señora aquella, y menos al sabor de antaño, del carbón, de la mezcla perfecta de carne, mostaza, pepinillos y cátsup.

Foto: Google
Yo sé que no vale la pena quejarse, que las cosas son así, que el mundo cambia, y que lo que «un día fue no será», pero es que mi paladar de gourmet —de bon vivant, pero también de gourmet de banqueta—, así como mi memoria de elefante, me piden a gritos muchas cosas desaparecidas, que ni con la linterna de Diógenes podría volver a encontrar. La lista es interminable: las galletas duritas bañadas de chocolate de Burakoff en la calle de Ámsterdam, en la colonia Condesa de mis abuelos, y otras parecidas que vendían en la tiendita de mi escuela; las tortas de jamón, atún y frijol —que eran frías y estaban hechas con bolillo, sólo de esos tres sabores— y otras mejores que vendían en la Ciudad Deportiva donde mi papá jugaba beisbol y que anhelaba porque de tan simples eran deliciosas: telera, jamón, cebolla, chiles, y punto.
Dulces recuerdos
También añoro muchas golosinas de niña, de las que se vendían en el changarro, en la miscelánea o en la tienda de la esquina: los lacitos —marca Larín—, que eran unos cables rojos que podías morder o chupar según el gusto, los lápices de caramelo que chupabas hasta sacarles punta, las aciditas, los chicles redondos pingüino y los larguitos los kanguro, o con historieta de Batman adentro y otros chicles que no me acuerdo cómo se llamaban pero tenían seltzer adentro —o sea bicarbonato de sodio— y la combinacion era deliciosa, y los Doritos de chile y limón —no nachos, no infierno, no incógnito— y muchas golosinas más que han desaparecido entre Sonric’s y Ricolino.
También tengo en mi memoria el sabor crujiente de unas galletas saladas llamadas Pilla, «tipo cubano» anunciaba la leyenda del empaque. Eran gruesas y durísimas, o sea una mezcla entre pán árabe tostado y galleta habanera pero más gordita que ambos. Mi abuela se las comía con queso crema Los volcanes, un queso crema que creo que ya tampoco existe y que sí era queso crema, es decir sí estaba hecho de leche y no era grasa vegetal emulsificada como el de ahora.

Por otro lado, además añoro todas esas comidas que desaparecieron porque a su vez desaparecieron los restaurantes en donde las preparaban; como el pay de dátil con nuez de un restaurante de la zona rosa allá por los años 70 que era dulcito y crujiente, medio hojaldrado y con unas nueces enormes y mi mamá —dos generaciones mayor— añora uno de coco que tenían como postre estrella en otro restaurante de la misma zona.
También extraño un fondue de carne en donde los trozos de filete crudo eran sumergidos en un aceite suave hirviendo y luego se acompañaban de varias salsas: bernesa, roquefort, mostaza, pimienta, etcétera; así como una ensalada de lengua y unos camarones al curry acompañados de plátanos machos fritos —la combinación perfecta entre lo agridulce y lo salado—, todos estos, platillos de un extinto restaurante que tuvo su auge a finales de los 70 y principios de los 80: El pabellón Suizo, que estaba en la Glorieta de las Cibeles a unas cuadras de donde mi papá tenía su consultorio y a donde fuimos muchas veces durante mi infancia y mi adolescencia.
Y, también recuerdo con goce, las hamburguesas de jamón delgadito y calientito de la hamburguesería mexicana —sí, no era una cadena transnacional— Tomboy a cuya sucursal de Insurgentes a la altura de Mixcoac, iba yo a comprarlos y me las daban envueltas de un papel de plata y cera, con sus chilitos al lado y mi Coca bien fría, así como el pan dulce —único en su tipo, me acuerdo de hecho de uno tipo danés con glasé y nueces encima, delicioso con café con leche o chocolate— de una panadería de un señor español que también estaba en esa zona, casi enfrente: La Veiga.
Mi papá dice que él también añora comidas que en sus épocas eran cosa de todos los días como: el dulce de piloncillo o melcocha…
Pero no sólo eso: obivamente extraño horriblemente los guisos de mis abuelas, que por más que la siguiente generación se esfuerce, nunca podrán igualarlos, y sólo por mencionar algunos: los huevos fritos, así nomás, de la tía Chela que eran realmente memorables, la carne en su jugo, el agua de limón —la mejor del planeta— y el puré papa de mi abuelita Adelita; el mole y el guacamole —así de trozos, con jitomate, cilantro y chile verde— de mi abuela María Cruz, impresionantes, ambos; y aún más y por leyenda —porque yo casi ni los probé— los legendarios chilaquiles de la tía Pura y todo lo que cocinaba mi abuela Maruca.
Mi papá dice que él también añora comidas que en sus épocas eran cosa de todos los días como: el dulce de piloncillo o melcocha, la leche cuajada y el queso añejo —ése que casi ya no se ve, con su corteza rojita de pimentón— y el pan de arberjones, o guisados que vendían en cualquier fonda de entonces como el chilacayote en mole.
En fin que yo, como seguramente muchos otros que han cruzado la línea de la sombra, añoro muchas comidas, de ésas que se han extinguido o perdido en la noche de los tiempos, como se pierden las cosas que se dejan de usar —desde la bacinica a la máquina de escribir— y los lugares que se repueblan y mudan y evolucionan —y dónde había una panadería, o una miscelánea o un puesto de tacos hoy hay otra cosa, generalmente un oxxo o un Seven Eleven— y donde había una casona hoy hay un edificio.
Comidas que desparecen, como desparecen las cosas, las costumbres y las personas, sobre todo las personas.❧
María del Pilar Montes de Oca Sicilia se confiesa una tragona irredenta. Pero no es tragona nomás, sino tragona selectiva, una gourmand total que aborrece la comida enlatada, lo light, los refrescos, la fast food, y que sería capaz de cruzar media ciudad con tal de encontrar los ansiados tacos de canasta que tanto le gustan y que recuerda con antojo.















