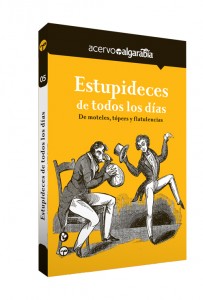Cuando Earl Tupper1 v. El objeto De mi afecto, Algarabía 103. inventó el tan socorrido utensilio que lo haría famoso —y millonario—, allá en los lejanos años 50 del milenio pasado, quizá jamás imaginó los rituales — las prácticas y las estampas de la vida diaria— que los mexicanos, a su vez, nos inventaríamos a partir de la convivencia cotidiana con estos «recipientes mágicos».
Este texto forma parte del libro «Estupideces de todos los días», es un libro que no puede faltar en la biblioteca de quienes les gusta el humor y la crítica sin complacencias.
❉
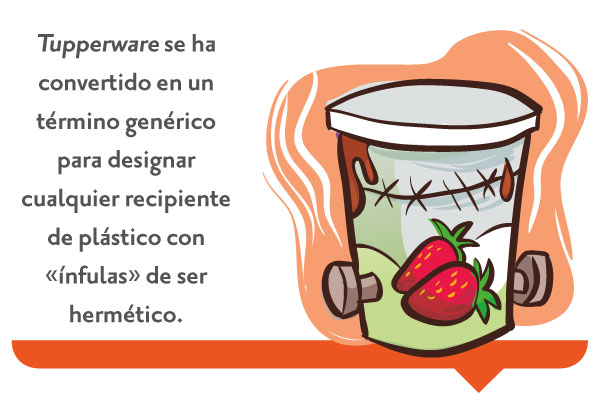
Aunque cada vez con menos frecuencia —dada la incursión en el mercado de otro tipo de envases, más higiénicos, prácticos o con mayor prestigio—, los contenedores plásticos Tupperware han sido un elemento imprescindible en las cocinas mexicanas durante casi medio siglo; ya sea para almacenar, refrigerar o servir la siempre inigualable comida casera, o bien sus sobras. Y es que las promesas de «sellar herméticamente» y de «durar toda la vida» son más que tentadoras para cualquier ama de casa.
Sin embargo, en el día a día, los tópers pueden no ser exactamente todo aquello que sus fabricantes prometen, y dar pie a situaciones que la gran mayoría de nosotros ha vivido más de una vez. Para muestra, los siguientes ejemplos.
En general

La primera idea que hay que establecer es que aunque Tupperware se ha convertido en un término2 Cuando la patente de James Earl Tupper caducó, el nombre quedó libre para que otros fabricantes lo imitaran, de modo que Tupper se convirtió en un nombre genérico para designar a este tipo de recipientes. para designar, prácticamente, cualquier recipiente de plástico con ínfulas de ser hermético —para preservar los alimentos sin que éstos se resequen, se agrien o se echen a perder—, no todos lo son. Y si uno dice «ínfulas» es porque, en efecto, algunos de estos supuestos tópers distan mucho de sellar mágicamente.
Por esto hay que reconocer dos categorías básicas: los Tupperware y los de alguna marca conocida que resultan más o menos funcionales, confiables y, por lo tanto, valiosos; y los demás topergüers —o tópers, para los cuates— y envases que, cual caja de Pandora, se abren y chorrean en la situación menos oportuna, para dejar salir las calamidades del mundo en forma de sopa de estrellita del lunch escolar adentro de la mochila, las frutas en almíbar dentro del refri, o el mole de la abuela que termina engalanando nuestra camisa más blanca.
En la casa
En décadas pasadas, Tupperware y su modelo de ventas directas, permitió que millones de mujeres en todo el mundo —incluyendo México, que a la fecha tiene uno de los índices más altos de consumo de estos productos— se autoemplearan y obtuvieran ganancias económicas prácticamente sin salir de casa. Por ello, soy de la idea de que cualquier mexicano de clase media —o menos, porque como dicen por ahí, «uno no sabe lo baja que es la clase media en México»— ha sabido de una «fiesta Tupperware» en casa de la tía, la cuñada, la amiga de la novia, o la vecina del 8 o ha estado en una.

Así, entre café, galletitas de caja, sándwiches cortados en dos o en cuatro porciones y música de Ray Conniff, miles de amas de casa a lo largo de casi cinco décadas conocieron las bondades de estos productos, hicieron sus encargos y tuvieron envases, vajillas, jarras, y hasta juguetes de la marca que nos ocupa.
Pero una vez que se cuenta con algunos utensilios de esta maravilla tecnológica, que parecían resolver algunos de los problemas modernos de la cocina y sus alrededores, surgen ciertos inconvenientes. Por ejemplo, sin importar lo ordenado o meticuloso que sea uno, siempre quedará un tóper en el fondo del refrigerador, con sobras de comida que uno guarda «para saborear después» y que, con el paso del tiempo, se convierten en un experimento casero que comprueba cómo los hongos pueden originar vida inteligente, y en una verdadera bomba de tiempo que uno se ve forzado a abrir con la nariz tapada y bajo el grifo del agua abierto.
Por otro lado, cuando los envases no son transparentes, es imposible saber a simple vista qué diablos es lo que pusimos en los tres tópers azules que quedaron rezagados detrás de las botellas de cerveza —y si fue en el congelador, debe uno aventurarse a lo desconocido, o de plano descongelarlos para descubrirlo: si no es de tu agrado, o si no combina con lo que tenías planeado comer, terminas tirándolo—. Para sortear esta dificultad, una tía siempre tenía a la mano etiquetas y un marcador permanente para rotular los recipientes con su fecha de ingreso y el contenido; sobra decir que al abrir su refri, éste parecía más el de un médico forense o un patólogo, que el de una abnegada ama de casa.

Tupperware se ha convertido en un término genérico para designar cualquier recipiente de plástico con «ínfulas» de ser hermético.
Las visitas
Para la generosa acción de compartir el mole de la boda de la prima, la tajada del pastel del cumpleaños, el pozole de la suegra o el recalentado del bacalao, los romeritos y el lomo en cerveza del Año Nuevo, se emplean los «moldes» vacíos de la crema del súper, los envases plásticos —de medio o de un litro— del café de chinos de la colonia —tan coquetos, con sus dragones y sus motivos orientales—, o los litros de helado de la nevería michoacana de la esquina, con su inconfundible cenefa de frutas.
Y es que, a pesar de cualquier esfuerzo, nuestros tópers, inexorablemente, acabarán en casa de amigos o familiares —del mismo modo que uno siempre terminará acumulando «moldes» ajenos—. Porque existe una ley inalterable que condena cualquier tóper que «se presta» —para el itacate, al son de «A’i luego me lo pasas, comadre»— a cambiar sin remedio de manos y verse perdido para siempre sin posibilidad de retorno.
En la oficina
Otra de las ventajas que brindan estos recipientes es la posibilidad de llevar la propia comida al trabajo. Esto permite que la gente obsesiva, delicada, con aires de bon vivant, o aquellos «especialitos» cuyas mamás les enseñaron a no comer en la calle, puedan cerciorarse de que las condiciones de preparación de su comida —limpieza, calidad de los ingredientes— fueron las óptimas y no afectarán a su estomaguito.
Además, uno puede disponer de su platillo favorito, cocinado como a uno le gusta. De modo que el tóper brinda una sana opción ante la oferta de los tacos, las quesadillas, las tortas y las limitadas porciones de las comidas corridas, con la que uno bien puede ahorrarse unos pesitos.
Pero ¿qué pasa con los tópers en los que uno lleva la comida al trabajo? Cuando uno labora en una oficina es común que le agandallen los alimentos o que los tire la señora de la limpieza —cuando aún estaba buena—, o que de plano ya no encuentre lugar para guardarlos, porque todos llevan tremendos trastos con pozole, mole de olla y hacen su picnic en los espacios comunes.
Por otro lado, en las oficinas grandes, uno pierde la mitad de la hora de comida esperando turno en los hornos de microondas —previamente apartados—, y si no lava sus trastes usted mismo y se los lleva antes de que se sequen, alguien más se verá tentado a llevárselos argumentando que «pensó que eran suyos». Tampoco falta el olvidadizo —o el perezoso— que pasa por alto la rutina de llevar y traer, y termina con una auténtica vajilla de tópers de todos colores debajo de su escritorio o en la cocineta de la oficina.
Y a la hora de lavarlos…
Finalmente, ya sea que haya servido a su uso o se haya quedado al fondo del refri —y haya que remover los residuos con espátula—, hay que lavar el tóper y su tapa para volver a utilizarlo. Y aquí entra en juego otra promesa de la marca: en teoría, los materiales plásticos están hechos para no guardar residuos ni olores, pero la verdad es que todos sabemos que no hay poder humano —ni detergente biológico— capaz de borrar la indeleble línea roja de la sopa con caldillo de jitomate, los restos de mole al fondo del recipiente, el sabor a chile de las rajas en escabeche que se guardaron celosamente durante meses, o la mugre cochambrosa en los pliegues de la tapa estrellada.
En teoría, los materiales plásticos están hechos para no guardar residuos ni olores, pero la verdad es que todos sabemos que no hay poder humano —ni detergente biológico— capaz de borrar la indeleble línea roja de la sopa con caldillo de jitomate…
Así que, mientras se escurren en el fregadero los últimos tópers que me quedan —algunos heredados de mi último divorcio, otros obtenidos por la ley de «lo caido, caido» y otros con un origen desconocido porque, aunque esto parezca un publirreportaje, el humilde autor de estas líneas jamás ha gastado un peso en un tóper—, me hago la pregunta que ningún sabio y ningún científico ha logrado desentrañar: ¿a dónde van a dar las tapas perdidas de los tópers? Se recompensará a cualquiera que dé informes que sirvan para localizar las tapas que se me han perdido. Mis sobras y yo estamos desesperados.