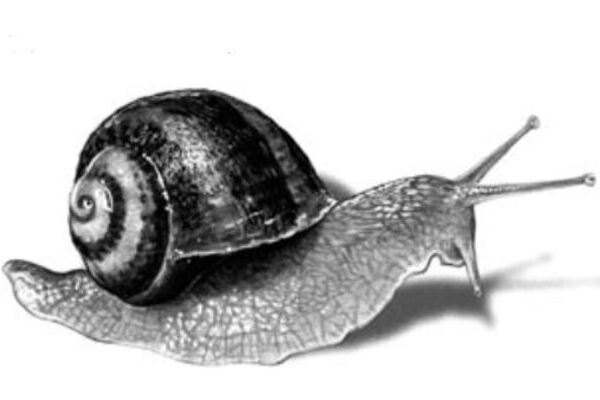
Uno. ¡Qué antojo de caracoles!
Cerca de Pompeya existen los restos de una granja antiquísima donde los arqueólogos encontraron millones de conchas de caracoles. La granja era de un señor, Fulvio Harpinio, que, según los registros, fue el primero que comió -a sabiendas de lo que hacía- y vendió caracoles.
Hay un vejamen del querido Quevedo donde un ratón satírico se burla de un caracol:
«Dirás que me caza el gato,/ con todas estas arengas; / ¿y a ti no te echan la uña / los viernes y las cuaresmas? / ¿No te guisan y te comen / entre abadejo y lentejas?».
Y aunque no sea viernes ni Cuaresma, ¡qué antojo!
En las Autoridades hay un pasaje: «La ceniza de los caracoles, con su carne quemados, mezclada con miel, y aplicada, deshace las cicatrices que deforman los ojos». Parece receta de Arzak: se antoja más comérsela que untársela. El orate Jeffrey Steingarten escribe que para que una paella lo sea de verdad debe cocinarse al aire libre y llevar doce ejemplares de estos moluscos: «En Valencia, cuando atrapas caracoles para la paella, los alimentas durante un día con romero para purgarlos y darles sabor. Las yerbas de los ardientes jardines de España son tan intensas que doce caracoles aportan todo el sabor de romero que se necesita». Y los conocedores de veras espesos son todavía más específicos, diferencian los caracoles en coureurs—«corredores»—, que se pueden atrapar en primavera y otoño; voilés —«velados»—, que sellan las aperturas de su caparazón con un finísimo velo de moco para no secarse con el calor; y operculés, los cuales se encierran todos para hibernar. Los menos sabrosos son los coureurs, porque tienen más humedad…

Dos. ¡Qué antojo de comerlos al estilo de Provenza!
Ese estilo es en cacalausado —según dicen, en Arles, que es ciudad «muy golosa de caracoles», a las mujeres les llaman cacalauseiras por su habilidad para cocinarlos; ¡quién sabe si sea cierto!—, cuya receta más simpática está en algún volumen de Tounin Virolaste, que copia Néstor Luján así:
«Ya que quieren ustedes ayudarme de una manera absoluta, traigan hacia aquí agua clara dentro de un lebrillo, un poco de vinagre y también, si les gusta —no vayan a decir que les ordeno—, un poco de sal de grano grueso. Si han hecho ustedes ya esto vamos a buscar los caracoles y lavarlos. Cuando hayan pasado ya una buena hora dentro del lebrillo y en el agua, les echaremos agua nuevamente durante media hora para que aparezcan los cuernos. Entonces, ¡rapidez sobre todo!, una hoja de laurel, un manojo de hinojo, bastante tomillo; no olvidemos también las cortezas de naranja, sal, pimienta y, rápidamente, vengan a ayudarme a ponerlos en la olla, y con ella al fuego. Cuando juzguemos que han hervido bastante, haremos la prueba magistral. Con una aguja de cabeza probaremos si uno de esos caracoles se desprende fácilmente de su caparazón; si esto pasa así, escurriremos la marmita y apartaremos a los animalejos a un lado. Será el momento de hacer la salsa. Esta salsa la confeccionaré yo, con todo esmero posible. Cortaré bien fina la cebolla, un poco de tomate y, con una pizca de harina, doraremos todo el conjunto. Añadiré entonces ajos, buenas hierbas y haré arder una buena porción de aguardiente, que habré derramado con mano liberal. Lo añadiré a los caracoles y cocerán durante dos horas. Cuando llegue el cacalausado a la mesa, las amables bestezuelas nadarán en una salsa de color de bronce, pardo dorado, que enamorará a la vista y a los paladares».
Tres. ¡Qué antojo de comerlos al Pernod!
O, lo que es lo mismo, al estilo de Borgoña, en su caparazoncito con mantequilla al perejil, acompañados de un blanquérrimo Chablis. Hay uno que se hace en California; es horrible. Los otros se hacen alrededor del pueblito de Chablis en el rincón noroccidental de Borgoña; pura Chardonnay, generalmente sin barrica, para no alterar su encantador goût de pierre à fusil, su regusto de pedernal. Son vinos felicísimos que vale la pena defender; incluso como aquel François Gabriel Charavin, en cuyo epitafio se lee: «Né à Gevrey le 9 février 1785, Il a servi fidèlement sa belle Patrie, il a fait la guerre dans sept royaumes, il fut présent à vingt batailles, onze combats, un blocus, trois sièges… Il est mort le 16 décembre 1870 au combat de Nuits en défendant ses vignes…». Imagínense al anciano: 85 años ya, después de 20 batallas, once combates, tres sitios, un bloqueo, y murió defendiendo sus viñas.

Para comer los caracoles en una hiperelegante fricasséese calienta el horno bajito, a unos 120º, se toman dos cabezas de ajo, se les corta la parte de arriba, se separan un poco los dientes; se ponen en una charola, se mojan con aceite de oliva extravirgen, se cubre todo con aluminio y se hornea hasta que los ajos estén suaves —como dos horas—; se arrancan cuatro ramitas de un manojo pequeño de perejil, se blanquea el manojo en agua hirviendo con sal, unos 30 segundos, y se pica muy finamente; reserve cuatro dientes de ajo, con su piel, los demás páselos por el procesador, agrégueles media taza de crema, dos cucharadas de vino de Chablis, se hace todo puré, se sazona con sal y pimienta, y se entibia en una cazuelita; tome media taza de la salmuera en que vienen los caracoles de lata —¡ah!, necesita dos docenas para esta receta— y póngala en una cazuela junto con una taza del Chablis, hiérvalo a fuego medio, agréguele dos cucharadas de mantequilla, removiendo hasta que se derrita; fuera del fuego, incorpore el perejil, tápelo para que se mantenga caliente; en una sartén derrita otras cuatro cucharadas de mantequilla y saltee los 24 caracoles, ¿qué será?, unos cinco minutos; ponga la salsa en cuatro platos, en el centro de cada uno coloque seis caracoles, decore con las ramitas de perejil fresco y un diente de ajo. Llévelos a la mesa y cante las económicas virtudes del animalillo —lo merece—, su ser la madre y la hija, el monje y el claustro, la cuna y el mausoleo de sí mismo, emblema del mundo —le dijo Richard Lovelace—, sabio caracol, compendioso caracol apresurado, enséñanos un poco a ser como tú.















