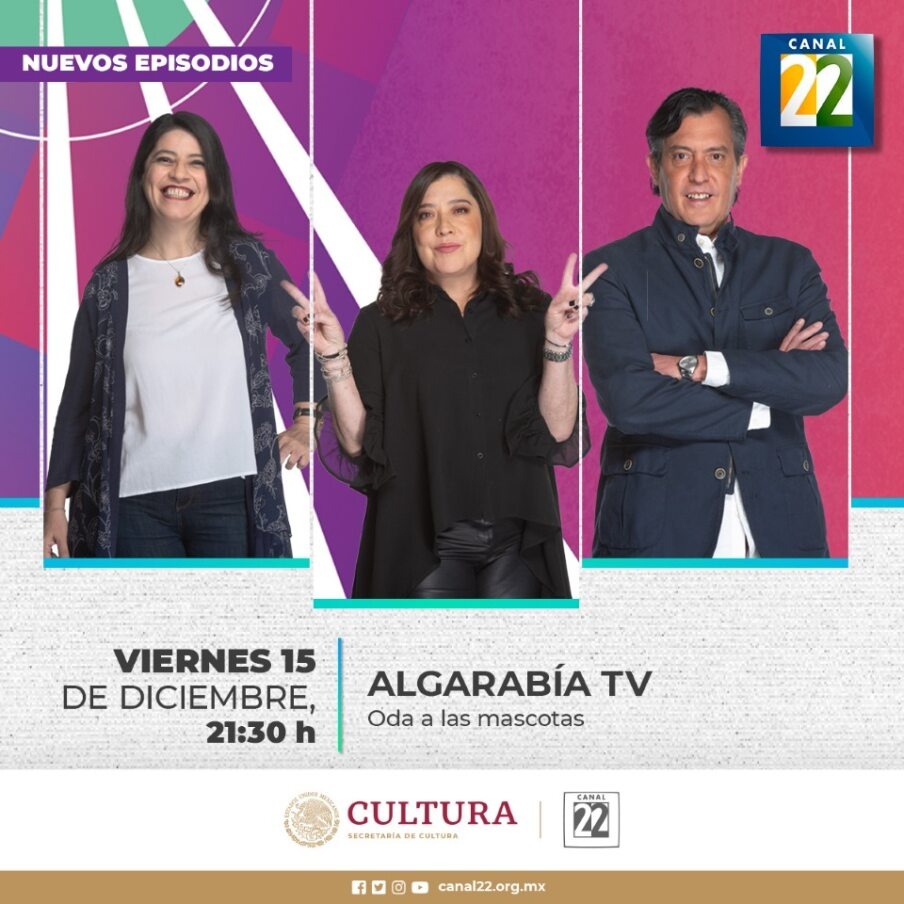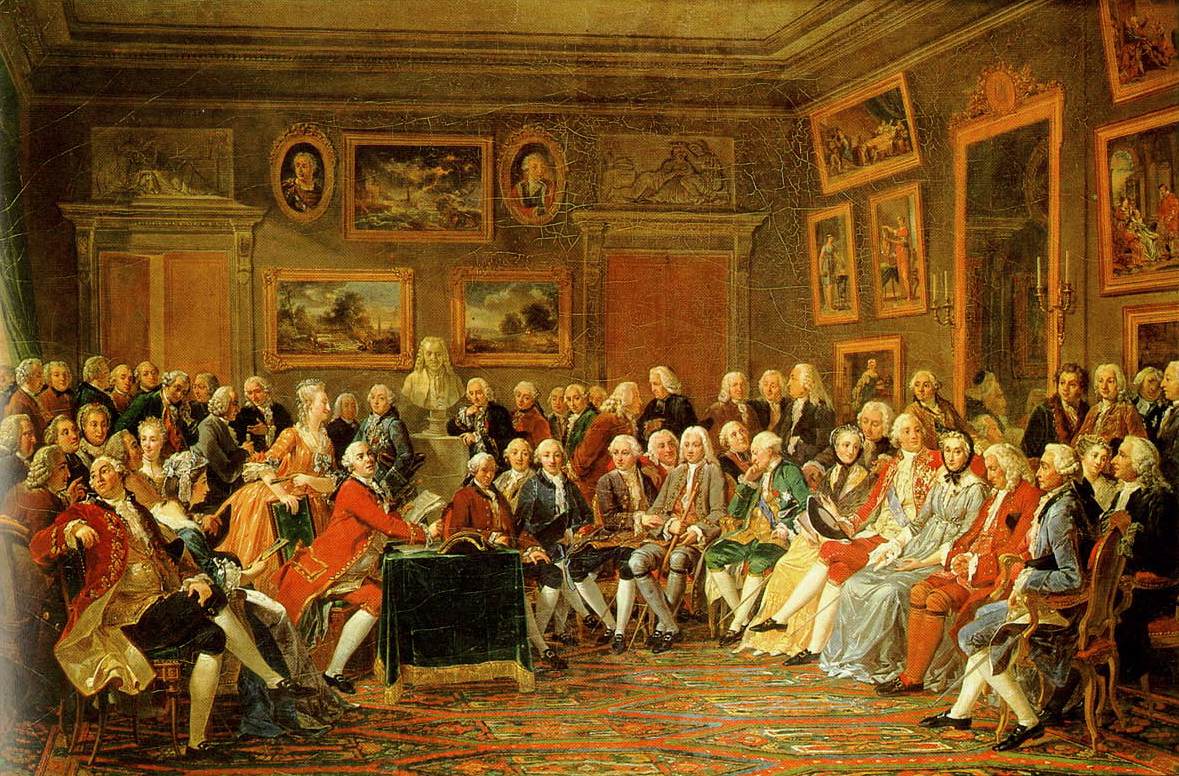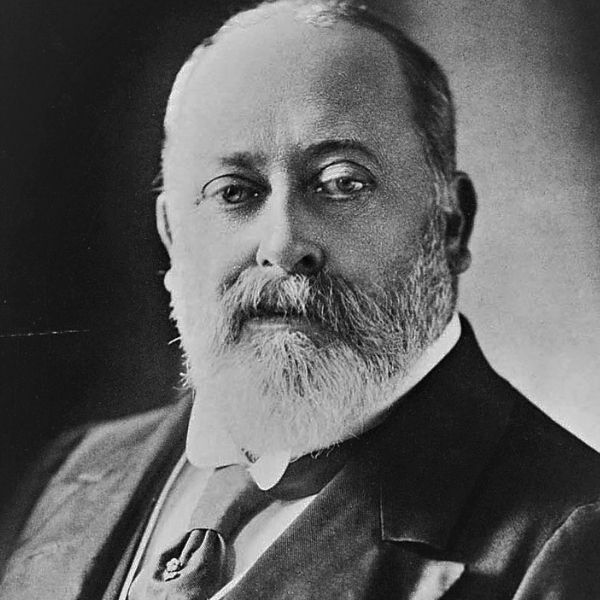Asociar la actividad creativa con el fuerte consumo de alcohol o drogas produce una fascinación que, en realidad, es reciente: desde que existe la noción de lo «público» y desde que el arte tiene espectadores prestos a extasiarse y a querer saber -o poseer- absolutamente todo acerca de sus autores favoritos; es decir, no mucho antes del siglo XVIII.
En las edades clásicas, el hecho de que un autor consumiera drogas o alcohol no era motivo de explicación ética ni estética. Podía haber quien, como Platón, considerara perniciosa la bebida, pero no se iba contra nadie en particular porque tomase. Horacio, por ejemplo, documenta que el poeta y comediógrafo ateniense Cratino, en el siglo v a.C., afirmó una vez, sin personalizar, que «ningún verso puede dar placer mucho tiempo, ni perdurar, si ha sido escrito por bebedores de agua». La leyenda dice que Cratino murió de pena luego de ver que un barril de vino se rompió en pedazos.
De Rabelais a Poe
En la Edad Media a nadie le importaba si un poeta escribía borracho —el tremendo Rabelais, tan desproporcionado, consignó la presencia cotidiana del vino como lo más natural, mientras que Dante no objetó nada a los bebedores en la Commedia— y tampoco en el Renacimiento. Si a Caravaggio le gustaba el vino y echar espadazos, lo mismo que a Quevedo, no fue motivo que pesara a favor o en contra de la apreciación de sus obras. Hay que acudir a Shakespeare para rescatar una visión exacta y elocuente del acto de beber, en boca de Falstaff: «Un buen jerez se me sube hasta el cerebro; me seca todos los vapores estúpidos, lerdos y burdos que lo envuelven; lo torna aprensivo, veloz, inventivo, lleno de agilidad, fogoso y con formas deliciosas; otorgado a la voz, la lengua, la cual es el nacimiento, deviene ingenio excelente».

En 1714, el joven Alexander Pope escribió una carta de amor a una dama: «¡Divina mía!: Es una prueba de mi sinceridad hacia ti que escriba cuando estoy preparado por la bebida para decir la verdad». Ni siquiera a dos emblemas de ese siglo XVIII se les saca a colación si consumían esto o aquello: Casanova y el marqués de Sade. Del primero se encomian sus amoríos por encima de sus bellas letras, y del segundo se ensalzan sus «atrocidades» para cubrir la ramplonería de su escritura.
Es hasta Baudelaire y Poe que el asunto cobra relevancia. La leyenda dicta que Poe cayó muerto de borracho en una taberna tras una intensa jornada electoral, pero una investigación genética reciente sostiene que el querido Edgar no sólo no fue nunca un borracho, sino que tenía una intolerancia absoluta al alcohol, por lo que habría fallecido envenenado tras beber una sola copa. Carlitos Baudelaire, en cambio, hizo del consumo de ajenjo y láudano una profesión de repudio al mundo «en crudo» —«embriágate de lo que sea…»—, no menos que sus paisanos Gautier, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine y Nerval—. Hoy, ambos, Baudelaire y Poe, son dioses de espíritus abstemios.
In vino veritas
¿Valdrá la pena detenerse a indagar por qué y para qué han consumido mares de alcohol incontables artistas? En primer lugar, beber altera la percepción sensorial. En el principio, cuando el Homo sapiens desarrolló la capacidad de abstracción, hace unos 85 mil años, alteró su percepción de la realidad con fines rituales. Acto seguido, tuvo la necesidad acuciante de dejar constancia de sus visiones. Nació el llamado «arte rupestre», que tuvo vigencia durante 75 mil años, hasta que apareció la escritura.
Hace unos siete mil años ocurrió el milagro de que a alguien se le fermentó la cebada en Sumeria y la uva en Armenia. Si fueron primero la cerveza y el vino o el Enûma Elish, es irrelevante. Dichos acontecimientos marcaron el nacimiento de lo que, desde entonces, se ha dado en llamar cultura.
Las mentes pequeñas y puritanas de la modernidad se preguntan si es necesario que un artista se embriague para poder crear —así lo simplifican, llenos de aprensión—. Lo primero es que alterarse los sentidos está en la naturaleza: se han visto jaguares en la selva centroamericana que buscan un tipo particular de enredadera, cuyas hojas comen y, minutos después, se revuelcan de placer panza arriba entre las hierbas —me gusta creer que tienen visiones—. Podemos concluir que el cerebro necesita «vacaciones de la realidad» y que entre los humanos habrá espíritus cuya sensibilidad requiera de estos «baños» con mayor frecuencia o intensidad que otros.
Sin embargo, no comparto dos supuestos que defienden el consumo de drogas —porque sí: el alcohol es una droga y una de las más potentes— en relación con el arte: 1. que embriagarse o drogarse es el inicio de la creación, y 2. que el influjo de alguna sustancia garantiza la «aparición de la musa». En realidad, suele ser contraproducente. El poeta Friedrich Schiller lo dijo así: «El vino no inventa nada: sólo lleva a charlar». No hablamos aquí de escribir una carta estando borrachos, como Pope, sino de escribir un poema, una historia o un ensayo.

Sobrios o borrachos, no todos los escritores son buenos, primero, porque muchos no tienen nada valioso que decir, pero es definitivo que la mayoría de los borrachos son estupendos narradores.
Alcohólicos Anónimos basa su éxito en que cada ebrio —«progresivo, incurable y mortal»— asiste a las sesiones urgido de relatar su historia, más que a oír las ajenas.
Relatos etílicos
En el narrador alcohólico tiene lugar una enajenación egocentrista, cuyos orígenes podemos identificar como invento del romántico Lord Byron, la primera superestrella de la literatura, quien disfrutaba de construir y alimentar su fama de gran amante, hombre de excesos y espíritu absolutamente libre con impulsos geniales.
Más que un desenfrenado, Byron era un adicto a sí mismo, un narcisista consciente de su capacidad de manipulación —como lo demuestra un estudio reciente de la numerosa correspondencia que recibió y atesoró, pues no toleraba no sentirse idolatrado—. No lo tengo por borracho respetable, sino por fundador del concepto de que los escritores son seres excepcionales —pese a sus taras—, obligados a llamar la atención, y me refiero a que hoy un autor comienza por ser su propio ídolo, para después serlo de quienes caigan en las redes de su obra. Ésta es la peor, más corrupta y falsa forma de embriaguez.
Nietzsche concordaba con Baudelaire cuando dijo que «para que exista el arte y cualquier especie de sociedad o percepción estéticas, es indispensable una precondición fisiológica: la intoxicación». No se puede obviar a Samuel Coleridge y su Kublai Khan, poema que soñó en opio, verso por verso; a Thomas de Quincey y su ensayo sobre el temperamento opiáceo; ni a Mary Shelley y su Frankenstein, o a Walter Scott y La novia de Lammermoor; más tarde, Wilkie Collins se uniría a este club de amigos del alcaloide para escribir La piedra lunar.

En este texto no busco defender ni condenar el consumo de alcohol o drogas en relación con el acto creativo, sino más bien señalar que el mercado y la trivialización del acto literario lo han convertido en una especie de «valor intrínseco del arte», algo que pertenece —o debería pertenecer— al ámbito de la vida puramente privada de un autor.
En el próximo número visitaremos a más autores cuyas plumas fueron lubricadas por el etílico y otras sustancias igualmente convenientes.