Casi todos creemos que el español —a diferencia de los demás idiomas— es una lengua de larga tradición y largo futuro. Una lengua que existirá para casi siempre —hasta el posfuturo, como diría un autodenominado especialista.
Eso es cierto… pero sólo en el mundo feliz en donde nada pasa, todo queda y existe ese posfuturo. En la realidad —la del mundo real— ninguna lengua es excepcional. Todas son, en términos generales, muy iguales. Ningún idioma está exento de evolucionar; ninguno está libre de perder palabras, de adquirir nuevas o de cambiarles su significado.

Toda lengua depende de sus hablantes porque ellos son los que deciden usar o ya no usar ciertas palabras, darles otros significados o adoptar nuevos términos.
Como las lenguas también sirven para nombrar la realidad, estructurarla y hacerla conocible, si la realidad cambia, las palabras harán lo mismo; la acompañarán en su evolución. Hay un lazo entre las palabras y la existencia cultural de los objetos, hechos y cualidades. Esa existencia determina la vida misma de las palabras.
La fauna del idioma
En nuestra vida cotidiana tenemos ejemplos simples de lo apenas dicho. Recordemos cómo en la Ciudad de México el pesero —cuando era un taxi hecho colectivo y que valía un peso— se convirtió tanto física como léxicamente en combi y luego éste en micro. Pesero sigue existiendo, pero ahora designa algo muy diferente a lo que nombraba a finales de los años 60.
Recordemos la fauna del transporte: cocodrilo, cotorra, delfín y ballena. Recordemos, también, cómo antes un refresco tenía corcholata y casco o también cómo el léxico de las canicas o cuirias —como chiras, tajes, tirito, cascada, agüita o frases como «arriesgantes pasantes si no pelantes», «altas desde su rodilla bien parada», «calacas y palomas»— ha pasado a mejor vida. ¿Quién recuerda palabras —y objetos— como el flit, el fab, el spray, la regla del cálculo, la pluma atómica, el tostón o el tranvía?
¿Qué le pasó al mamón?
Pero las palabras no sólo dependen de los objetos concretos y móviles, de las cosas constantes y sonantes. El empleo de las palabras también está determinado por las intenciones, tabúes y sentidos que los hablantes les adjudican. Para algunas personas, las palabras en sí mismas son bonitas o feas, prohibidas o permitidas. ¿Qué le pasó al mamón, aquel bizcocho o pieza de pan dulce? ¿Por qué ya nadie recula; ahora «se hacen para atrás»? ¿Por qué un cronista deportivo prefiere decir «un balonazo en los bajos» y no en los testículos o tanates o huevos?
El desuso y olvido de las palabras no es exclusivo de aquellas que nombran o designan cosas. En el español mexicano actual ya nadie hace la diferencia entre los pasados de subjuntivo y nadie usa el imperativo plural. Dicho en términos más simples, ¿para quién «no creí que viniera» y «no creí que viniese» significan cosas diferentes? o ¿qué policía ordena «orillaos» o «avanzad»?
Evolución inevitable
El desuso de palabras —que algunos califican como pérdida, culpando al azar o al descuido— no es una enfermedad ni una manera de empobrecer un idioma. El desuso de las palabras es responsabilidad de los hablantes, es una práctica humana que responde a varias razones. No muy claras algunas de ellas. Por ejemplo, ¿qué determinó que las preposiciones cabe y so se perdieran?; o ¿qué sucedió en América para que ya no se usara el vosotros en la vida simple y cotidiana?
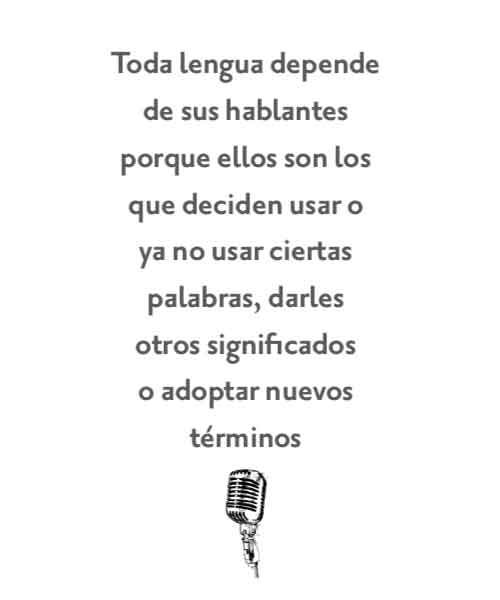
Entre las necedades más recurrentes de ciertas personas e instituciones está la de oponerse o resistirse a este tipo de cambio lingüístico. Aunque más necio es querer y hasta empecinarse a que las palabras sigan existiendo y que signifiquen lo que siempre han significado. Sus intentos por evitarlo y sus actitudes al respecto se van al caño de los recuerdos olvidados —junto con las palabras desempleadas— porque la innovación, desuso y resemantización —o cambio de significado— de las palabras es un proceso constante que nadie puede detener.
El «camposanto» del idioma
¿Quién usa todavía palabras como hurí, hurtadineros, hurtagua, hurtas, hurtiblemente, husera, húsar, husero y huta, entre varias más sacadas de una sola página del diccionario?
Al menos en el español, algunas palabras que se han ido —y que nunca volverán— han dejado parte de su recuerdo. Un diccionario es una especie de camposanto en donde las palabras muertas, desempleadas u olvidadas mantienen un lugar. Se han ido, pero han dejado su esqueleto alfabético. Ya nadie utiliza jacer pero ahí están sus letras fosilizadas.
Pero no todas las palabras que han existido corren la misma suerte. Hay otras más, muchas más, cuya vida pudo haber sido larga pero que, por haber sido usadas por sectores sociales que los hacedores de diccionarios han ignorado o negado, ni siquiera se les reconoce. Ahí está el léxico infantil, el vocabulario callejero por derecho propio, el de los mecánicos, de los choferes, el del español rural, etcétera. Unas palabras se han ido sin irse, otras se han ido para siempre. Al final, todas se van, ¿a dónde irán?















