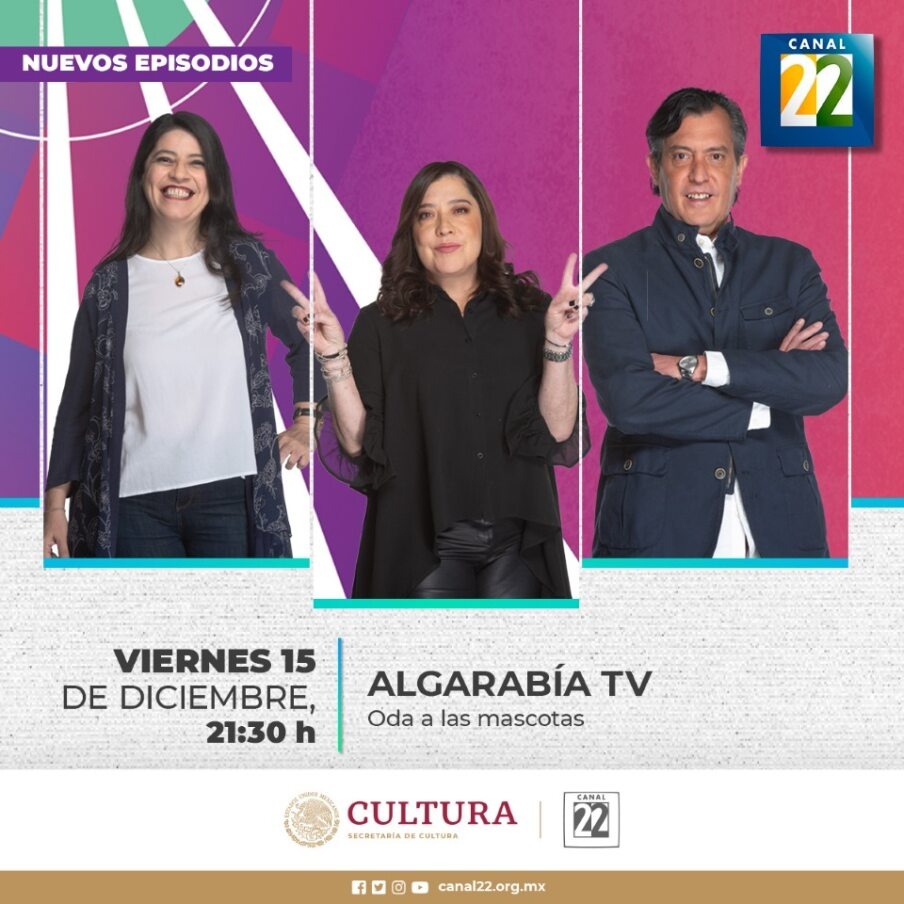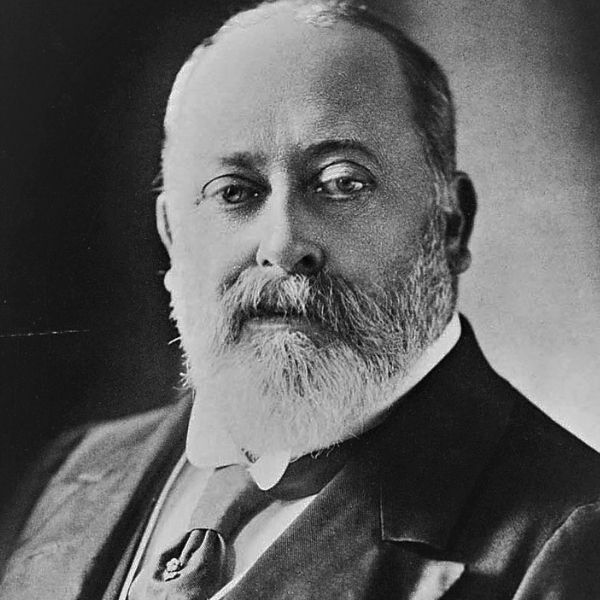Este tema se encuentra afincado en los establos de la prensa rosa, y me tomó esta única oportunidad de tocarlo sin parecer corresponsal de revistas sociales, pero debo hacerlo con una confesión vergonzosa: de niña leía feliz los inolvidables tomos de la Editorial Bruguera con la serie de Sissi, emperatriz, y también las monárquicas revistas españolas que mi abuela también se hacía mandar puntualmente a lo más profundo de la provincia chilena.
Sobreviví, a duras penas, a los estragos que provoca semejante material en una mente en formación, y digamos que para redimirme de haber babeado con el romance entre Sissi y el atontado Francisco José es que, cuando viví en España, molestaba a los locales con eso de para qué les sirve un rey: ¡pero qué antiguo, qué ridículo! «Justamente por antiguos es que no se puede prescindir de ellos tan fácilmente —me decían—. Además, los de ahora como que trabajan, y en cosas que nadie más tiene tiempo que hacer, como patrocinar asociaciones de numismáticos o ir a visitar leprosarios en un país africano que se está cayendo del mapa. No salen tan caros porque sirven de atracción turística. Y, fíjate, Juan Carlos se opuso al golpe de Estado».
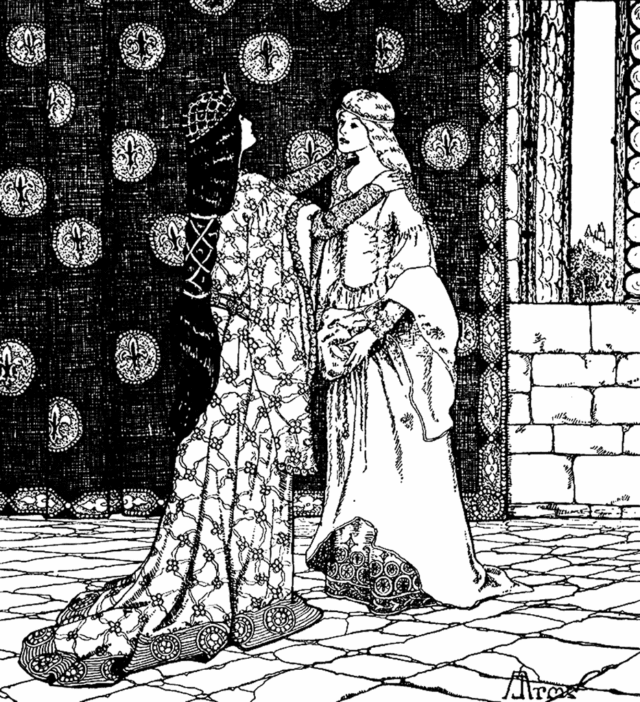
Por su continuidad histórica y por su función simbólica, las monarquías son como un seguro de vida para ciertas naciones en tiempos de incertidumbre y cambio vertiginoso; un sondeo realizado en mayo de 2011 entre los españoles indica que 77% de ellos cree que, sin el rey, la transición a la democracia no hubiera sido posible. Las coronas, en ciertos contextos, y por causas que tienen muchas capas de historia encima, proveen de estabilidad a una comunidad estresada, y por eso se les perdonan sus castillos y la parafernalia que ostentan. Pero resulta difícil de asimilar la admiración o el respeto por personajes cuyo único mérito ha sido nacer, que no es gran cosa después de todo, ya que usted y yo, querido lector, también poblamos la faz de la Tierra y no somos objeto de culto, al menos no todos.
La biografía del príncipe Carlos en Wikipedia menciona, como un destacado, que es el primer príncipe nacido en Inglaterra que intentó seriamente aprender galés. También es de recordar cuando el anodino Alberto de Mónaco visitó Chile y un músico de ese país dijo que «tocar para Su Alteza había sido la culminación de su vida artística». ¡Alberto de Mónaco, que no ha dicho ni hecho nada interesante en toda su vida!
He aquí una contradicción, porque no se supone que los «altezas» estos deban hacer nada interesante. Su función actual es proveer buen show y no molestar a nadie. Por eso, en el tema de la utilidad y el mérito, nos machucamos los dedos: por un lado sabemos que los príncipes de hoy lo son únicamente porque hace siglos un ancestro suyo se apoderó con violencia de más territorios que sus rivales; pero, por otro lado, no podemos evitar funcionar con la lógica meritocrática que nos aplicamos: todos pensamos, o decimos que pensamos, que los privilegios y las deferencias en este mundo deben corresponderse con los méritos personales; si no, ¿para qué estudiamos, somos buenos y nos esforzamos?

El problema es que, aunque ahora los príncipes trabajen un rato en serio, o estudien historia del arte —muy útil para la charla protocolar—, su futuro no depende de que lo hagan bien o mal, al menos en teoría. Por eso no hay nada admirable en ellos, al menos en teoría.
Ahora a los príncipes y princesas europeos les ha dado por vivir «como usted o como yo», por exhibir su llaneza, abolir el misterio y andar con alpargatas, por divorciarse o por casarse con sus plebeyos personal trainers, como la heredera de Suecia —queda por ver si salen de casa con billetera—. En realidad, esto de la sencillez es una gran estrategia moderna, porque algo hemos avanzado y cada vez somos menos tolerantes a venerar —y, en sus países, a financiar— a gente más o menos fea que no trabaja y vive en muchos metros cuadrados más que uno. Curiosamente, también es el mejor argumento para abolir la realeza. ¿Por qué sus súbditos tendrían que reverenciar y jurar lealtad a gente corriente que ni siquiera ha resguardado la pureza de sangre, cualquiera sea el significado de esa obsesión hematológica?
Es una pena que sean pocos y se aburran entre ellos —podríamos decir, si queremos ponernos recalcitrantes—, pero si quieren seguir existiendo con la cabeza pegada al cuello, no deben ser como nosotros. Los tenemos para que sean la cereza del pastel, maniquíes en un desfile vistoso pero sin mayor importancia, y ahí deben quedarse, caramba, sin bajar al propio pastel, que es nuestro terreno y ya está más que ocupado.

También te interesará:
Sissi
Isabel de Francia, una loba muy hambrienta
¡Que le corten la cabeza!
Iván «el Terrible»: sanguinario forjador de Rusia
¿Qué onda con la realeza actual?
¿Cómo es que la realeza europea de nuestros días continúa haciéndonos creer —con maestría— que es de sangre azul?
- lunes 23 agosto, 2021
Compartir en:
Twitter
Facebook
LinkedIn
Email
Deja tu comentario

Suscríbete al Newsletter de la revista Algarabía para estar al tanto de las noticias y opiniones, además de la radio, TV, el cine y la tienda.